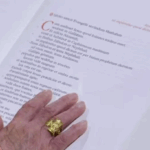Alejandro Gándara www.elmundo.es 07/01/2010
Alejandro Gándara www.elmundo.es 07/01/2010
Del libro de la historiadora y arqueóloga británica Judith Herrin (1942), ‘Bizancio. El imperio que hizo posible la Europa moderna’ (Debate), se sacan en limpio dos cosas: que sin los bizantinos Occidente no sería quien presume que es (y, de hecho, no existiría en cuanto cristiano) y que los cristianos digamos noroccidentales se han empeñado mucho en borrarlo del mapa.
Ciertamente, uno de los trabajos de la identidad europea ha consistido en inventarse que hay una identidad histórica europea, cuando es de todos sabido que lo único realmente europeo es la forma de apropiarse de lo ajeno: su religión es oriental, su filosofía es pagana, su modelo político una mitología histórica, su tecnología un cajón de sastre de inventos ajenos y ni la moneda ni las matemáticas de las que tanto alardea son invenciones suyas. Se trata, por decirlo pronto, de un conjunto bastante anárquico de desharrapados unidos en el deseo de apropiarse de todo lo que no sea suyo (y sobre lo que acaba preguntándose más tarde o nunca para qué sirve; lo usan y a ver qué pasa). A este respecto, es obligatorio recomendar el libro de Alfred W. Crosby, ‘La medida de la realidad’ (Crítica).
Bizancio, en cambio, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, se constituye en el gran heredero y valedor de las tradiciones cívicas, políticas y culturales de la Antigüedad pagana (me temo que sin Bizancio no tendríamos Platón ni Sófocles, por ejemplo), y en el gran impulsor del cristianismo, para bien y para mal, o sea, para todo. Fuera de eso, es el bastión contra el islamismo, con el que mantiene fecundas relaciones de amor y odio.
Hasta el siglo XV, en que los turcos selyúcidas toman Constantinopla, Bizancio es lo que hoy llamamos Occidente y, aun después de eso, se convierte en un centro cosmopolita y multiconfesional preservado prácticamente hasta nuestros días, con las reservas y saltos históricos ya conocidos. Mientras tanto, la Europa contemporánea era una merienda de mangantes, ducados, principados, condados, reinados y papados más bien bárbaros en busca de referencias de cualquier tipo.
Lo curioso es que, a pesar de que no quedó más remedio que volver los ojos a las reservas espirituales y materiales de Bizancio si quería encontrarse alguna especie de pertenencia, lo que llamamos Occidente desacreditó sistemáticamente la civilización que le servía su identidad en bandeja. El Oriente a la vez pagano y cristiano fue tachado de la memoria colectiva o bien permaneció en ella como un mundo exótico y un tanto ‘kitsch’ (hasta el propio Montesquieu lo trata con desprecio).
La nueva cristiandad y la nueva civilización se consideraron origen y final de los tiempos, y se llevaron por delante por el sistema de borrado y redefinición (como sucedió con muchas otras herencias) aquello a lo que le debía su razón de ser. La exclusión de Oriente fue (y lo es todavía) la gran estrategia, el mandato secreto.