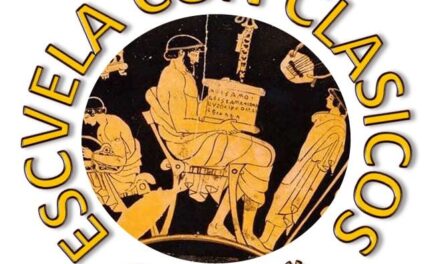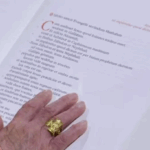José María Guelbenzu www.elpais.com 20/11/2010
José María Guelbenzu www.elpais.com 20/11/2010
Los infinitos, de John Banville, es una novela insólita y fascinante sobre el sentido de la vida y de la muerte. En un estilo admirable, el escritor irlandés convoca en una historia a hombres y dioses que entrecruzan sus existencias cotidianas.
Esta es una novela distinta. Una novela que ha de irritar a muchos y parecer fascinante a otros. Me encuentro entre los segundos. Lo que sí necesita es un lector amante de la literatura y dispuesto a aceptar novedades de concepción y estilo. Creo también que es una de las novelas del año.
En el libro se unen dos mundos: el de los mortales y el de los dioses. Uno de estos últimos, Hermes, es la voz narradora. La mirada de Hermes se tiende sobre la familia Godley en un momento en que el patriarca, Adam Godley, Sr., un reputado científico, se encuentra en coma a pocos pasos de su muerte. Junto a él se encuentran en la casa familiar de Arden (¿un guiño a Nabokov, este nombre?) su segunda mujer, Ursula, alcohólica; su hija Petra, medio autista, y su hijo Adam, Jr., junto con su esposa, la bella Helen. También forma parte de la casa Ivy Blount, de origen aristocrático reducida al estado de criada; Duffy, un campesino analfabeto, y dos visitantes: Roddy Wagstaff, pretendido cortejador de Petra, pero que en realidad ronda a Adam, Sr., con la intención de ser su biógrafo, y Benny Grace, un gordinflón desaliñado, descalzo y ladino, que también parece ser una encarnación del dios Pan.
Con estos mimbres construye Banville una cesta insólita donde cabe una historia mínima y vulgar de relaciones familiares entre individuos afectados por problemas comunes al resto de los mortales que son contemplados por unos dioses inmortales y aburridos de su inmortalidad. La novela, por tanto, y la vida con ella, se mueve entre la muerte y la eternidad. Mientras Hermes relata las pequeñas pasiones de los humanos siente a la vez pena y cierta envidia de ellos por el hecho de que lo que a sus ojos son pequeñas reyertas y dificultades sean, precisamente, lo que da viveza y entretenimiento a sus actos, algo de lo que los dioses carecen, como carecen del horizonte de finitud de aquellos. Todos los dioses soportan mal la eternidad y su único entretenimiento es jugar con el destino de los humanos, sin beneficio para ellos ni para los humanos, aunque ellos lo hacen por divertirse, por pasar el rato, mientras que los mortales lo pagan con el dolor. Cuando Zeus, el padre de Hermes, despierta de su siesta, dirige su apetito sexual hacia Helen, la mujer de Adam, Jr., y, valiéndose del ardid de posesionarse de la voluntad de Roddy, la lleva junto al bosque y la besa apasionadamente ocasionando una pequeña catástrofe entre los mortales; después, como un niño con un juguete usado, lo aparta y vuelve a su estado de aburrimiento al comprobar que las envidiadas pasiones no son para los dioses.
La relación entre unos y otros la ofrece Adam, Sr., cuyas operaciones matemáticas acabaron dando con una fisura en el tiempo que permite abrir la cerrada línea entre dioses y hombres. Por eso Adam, Sr., tomará la palabra -pese a su estado de coma- en dos ocasiones a lo largo del relato, para aportar la memoria, pero es la creación de ese tiempo entre hombres y dioses lo que dota a la novela de un ritmo como de cámara lenta y de una cierta ingravidez de los acontecimientos que está admirablemente conseguida gracias al estilo, a la escritura (aquí, un alto para apreciar la muy buena traducción de Benito Gómez Ibáñez). Un ritmo que incluye escenas tan notables como la seducción de Helen o la sobrecogedora decisión de Petra junto al lecho donde yace su padre.
La descripción es variada, compleja y minuciosa, tanto de los sucesos como de lo material de esas vidas humanas, de la casa, del terreno, incluso de ruidos y actos (por ejemplo, la actividad de Helen en el cuarto de baño). Es la descripción morosa de asuntos cotidianos, pequeños, que llaman la atención del dios narrador del mismo modo que se la llama la vida de los insectos a un curioso observador, con la diferencia de que Hermes es consciente de las pasiones y los miedos de los humanos. Lo que para estos es el sentido de sus vidas, para los dioses no pasa de ser un juego que, en el fondo, les atrae tanto como les disgusta; así dice Hermes hablando de Zeus, su padre: «Ah, sí, amor, lo que ellos llaman amor: eso lo saca de quicio, porque es una de las dos cosas que no podemos experimentar los de nuestra especie; la otra, evidentemente, es la muerte». Y, por supuesto, de lo que habla esta novela es del sentido de la vida y de la muerte de los hombres desde una perspectiva no por fantasiosa menos efectiva ni convincente. La escena final, formidable, un remate genial, expone lo que es toda la novela, toda novela en general: una representación.
‘Los infinitos’, de John Banville
Traducción de Benito Gómez Ibáñez Anagrama. Barcelona, 2010
296 páginas. 19,50 euros.
Edición en catalán: Els infinits. John Banville.
Traducción de Eduard Castanyo Montserrat. Bromera.Alzira, 2010.
246 páginas. 19,50 euros