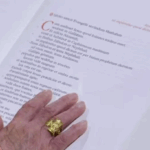Carlos Mayoral www.jotdown.es 03/09/2023
Decía el sabio Julián Marías que hay dos maneras de colonizar territorios: el trasplante y el injerto. Permita el lector que para exponer esta tesis utilice la conquista del continente americano. El trasplante supone arrasar una civilización e imponer en los territorios conquistados la nueva cultura, sin dejar ni siquiera vestigios de la previa. Es, volviendo al caso de América, lo sucedido en el norte del continente, donde apenas quedan oriundos de la raza precolombina, ni siquiera mestizos. Tampoco veremos lenguas, costumbres, edificios o religiones. Una cultura sustituyó a la otra, sin más. El injerto, en cambio, ejerce una situación de poder sobre el terreno conquistado, eso por supuesto, pero intenta hacer convivir a las culturas sometidas con las hegemónicas, respetando ciertas bases de su civilización. Este es el motivo por el que vemos en el sur tantos rasgos raciales, lingüísticos, arquitectónicos e incluso religiosos de la época precolombina.
Roma, la extraordinaria cultura que supo imponerse en prácticamente todo el mundo conocido de la Antigüedad, fue una experta en practicar eso que Marías llamó «el injerto». El proceso de romanización llegaba después de, obviamente, cruentas luchas en terreno belicoso primero, y en terreno político después, para más tarde dejar florecer sus costumbres allá donde hubieran llegado. Es así como han llegado hasta nuestros días incluso grandes testimonios de aquel proceso de aceptación de la vida romana. Un ejemplo es el derecho, base para tantos sistemas legales en el mundo. O la religión cristiana, libre desde tiempos de Constantino. O, fíjese, qué cosa tan vulgar, las carreteras. Calzadas con las que los romanos pretendían unir dentro de un mismo territorio a pueblos que vivían completamente ajenos a su entorno próximo.
Todos estos rasgos evidentes de romanización han llegado al presente, sí. Pero, si hay un elemento vertebrador por excelencia, si hay un rasgo de la cultura que es capaz de unir a pueblos y civilizaciones, ese es el idioma. En tiempos de Trajano, cuando se produce la máxima expansión del Imperio romano, por los vastos límites que llegan desde Hispania hasta el mar Rojo, desde el Sáhara hasta Escocia, un caminante podía viajar utilizando para su comprensión una única lengua, un idioma diseñado para el pensamiento y la reflexión, para la oratoria y la guerra. Desde el Rin hasta el Nilo, desde el Tigris hasta el Ebro: el latín, idioma romano, vertebraba todo el mundo conocido.
La columna vertebral de la romanización
Por tanto, si lo que hoy conocemos como Europa pasó de ser un conjunto de tribus prehistóricas a un territorio donde prácticamente cada región tenía constancia de sus circundantes, sin duda se debe al hecho de que podían entender lo protagonizado y entenderse entre protagonistas. Si nos vamos a la época de César, momento en que quizá Roma se ve ya de manera definitiva como un elemento único, el latín ya era un idioma con una fuerza descomunal. Dos siglos antes, al haber sido Grecia conquistada por Roma, los romanos habían quedado prendados por el poder de la cultura helénica, entre otras cosas, por la capacidad del idioma griego. En tiempos de Augusto, sucesor de César y primer emperador de Roma, el latín se había convertido, por influencia de su lengua hermana de las islas, en un artefacto preparado para pensar, para diseñar la realidad en función de su semántica.
No en vano, será con Augusto cuando la producción de obras latinas se multiplique hasta alcanzar una verdadera edad de oro literaria. Virgilio, Horacio, Catulo, Propercio, Tibulo, Ovidio… una pléyade de estrellas capaz de esgrimir un conocimiento nunca antes conocido, ni siquiera en tiempos de la Academia platónica. Además, estas grandes mentes ya no solo provenían del Lacio romano, sino que formaban parte de su sistema de pensamiento desde las provincias anexionadas. Así, el propio Virgilio llegaba a la Ciudad Eterna desde la Galia Cisalpina, o Séneca, discípulo de estos genios, lo hacía desde Hispania, por poner solo dos ejemplos ilustres.
Así que, poco a poco, el latín es aceptado por todos los territorios conquistados, pues los habitantes entienden de estos lugares que esta arma es mucho más poderosa que su lengua vernácula. Les daba acceso a las leyes y a las estructuras sociales de Roma, lo que provocó una diglosia que terminó por eliminar a las lenguas prerromanas. En el momento en que el emperador Caracalla, dos siglos después de Augusto, decidió otorgar la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio, el latín ya conformaba en torno a su manejo una estructura militar, técnica, cultural, urbanística, agrícola y religiosa común. Aquella estructura sería la base de lo que hoy conocemos, en su mayoría, como Europa.
Las extremidades de la vulgarización
Con el paso de los siglos, y siempre partiendo de esa columna vertebral que es el idioma latino, las diferentes variedades de la lengua fueron ganando peso en los distintos territorios. Como extremidades, iban dotando a cada lugar de una capacidad propia, basándose en la espontaneidad con la que los propios vecinos habían manejado el latín, digamos, clásico. Poco a poco las diferencias entre estas variedades basadas en la oralidad y el latín del Imperio se fueron acentuando y dieron paso a lo que hoy conocemos como lenguas romance. Estas lenguas las definió, mejor que este párrafo y que cualquier otro, el gran Gonzalo de Berceo.
Quiero fer una prosa en román paladino,
en qual suele el pueblo fablar a su vecino,
ca non so tan letrado por fer otro latino:
bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino.
Hay en Berceo y en muchos otros autores medievales una sensación de estar amasando una lengua nueva, poderosa y peculiar. Gracias a la aparición de esta literatura, las lenguas romance crecían hasta prácticamente copar toda Europa. De hecho, más allá de las lenguas romance, como el español, el francés, el italiano o el portugués, el resto de idiomas que hablamos en el continente, como el inglés o el alemán, tienen una fuerte base léxica procedente del latín. En cualquier caso, las lenguas hijas del latín definieron la Europa moderna, además de desembarcar en los distintos continentes para expandirse sin parar. Hoy se cree que más de mil millones de personas en el mundo hablan en lengua romance. De ellas, más o menos doscientos millones lo hacen en Europa.
El latín hoy, sin cabeza
Decía Nicola Gardini, autor de Viva il latino: storie e bellezza di una lingua inutile, uno de los ensayos más exitosos sobre la fuerza del latín como elemento lingüístico, que regresar a la lengua de Roma no sería una regresión ni una extravagancia anacrónica, sino un recurso de Europa para reconocerse en su identidad y en el idioma que la ha estructurado en su idiosincrasia civilizadora. Hoy en día solo hace falta acercarse a una conversación cualquiera para notar que la influencia sigue ahí, desde los latinajos que de vez en cuando se cruzan por el discurso hasta las estructuras sintácticas que se mantienen. Se maneja su terminología en distintos ámbitos, desde la ciencia hasta el derecho, desde la medicina hasta la teología.
Sin embargo, la sociedad actual está muy lejos de satisfacer estos deseos. La enseñanza del latín pierde fuerza con cada plan de estudios, su presencia en colegios y facultades se ve relegada a la casi total indiferencia —lo dice alguien que no vio más que dos asignaturas sobre el latín en toda una filología hispánica—. Pese a que parezca que los planes lo ningunean, el estudio del latín sirve para enfrentarse a nuestro verdadero origen, a las raíces de nuestro pensamiento, y aplicar ese conocimiento a la contemporaneidad. Del mismo modo que un experto en leyes necesita conocer el derecho romano para asentar su base, del mismo modo que un arquitecto estudia las construcciones grecolatinas como sustrato de su conocimiento, todo aquel que desee blandir una lengua romance debería conocer el motor de las estructuras lingüísticas que utiliza.
Pese a todo, a lo evidente que resulta que Europa es lo que es gracias a la capacidad de esta lengua para ejercer una realidad integradora dentro de sus fronteras, el futuro se presenta negro. Pocos piensan en el latín ya como una lengua diseñada para el pensamiento y la reflexión, para la oratoria y la guerra, que es como sirvió a ojos de la historia. Pocos entienden que fue una lengua diseñada para Europa. Su prestigio cae, la lengua que unió a los pueblos de la Antigüedad se mira a sí misma intentando reconocerse, pero ya queda poco de aquel viejo e inigualable resplandor en los planes de estudio. Cabe una última reflexión, que quedará flotando en el ambiente cuando alcancemos el punto final: si el auge del latín unió a Europa, ¿puede su caída acelerar la desunión? Perdemos la historia, sus errores, sus aciertos, su enseñanza. Al final, ya lo dijo Cicerón: Ut sementem feceris, ita metes.
FUENTE: www.jotdown.es