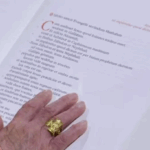www.xlsemanal.com/ 01/11/2005
Ese instante vertiginoso en que mi vocación se manifestó coincidió con el descubrimiento del latín.
Sé que se trata de una causa perdida, pero creo que es obligación del escritor mantener una llamita encendida en aquellos altares en los que casi nadie rinde ya culto. Mientras esa llamita no se extinga, aún quedan esperanzas de que algún caminante extraviado repare en su tímido fulgor y se aproxime, esperanzado de encontrar en su calor un lenitivo contra el frío y la soledad. Esa llamita alegórica a la que me refiero es la lengua latina, arrumbada en un desván de desidia por las sucesivas leyes educativas que hemos padecido en los últimos años, empeñadas en hacer de la enseñanza una transmisión de saberes puramente utilitarios. Con frecuencia me inquieren –en charlas y entrevistas, pero también en esos remansos propicios a la confidencia que entablo con mis lectores– cuándo nació mi vocación de escritor, pregunta que no puedo responder satisfactoriamente, porque la semilla de la vocación artística nace con uno, fundida con su propia sangre y deseosa de germinar, hasta convertirse en árbol frondoso. En cambio, sí puedo establecer cuándo fui consciente de mi vocación, cuándo aquellos barruntos más o menos atolondrados que de vez en cuando me asaltaban, como fogonazos de desconcierto, adquirieron los contornos nítidos de una certeza. Las vocaciones poseen una primera vida secreta, una especie de gestación preparatoria, antes de lanzarse a una vida plenamente sensible, como el ave que se lanza al vuelo. Ese instante vertiginoso en que mi vocación se manifestó sin veladuras ni ambages, revelándose ante mí como una evidencia inaplazable, coincidió con el descubrimiento del latín. Ahora intentaré explicar por qué.
Antes de asomarme al conocimiento del latín, el lenguaje era un océano tumultuoso que ejercía sobre mí una atracción hipnótica. Me deslumbraba el brillo feroz de las palabras, su magia siempre renovada, pero cuando trataba de apresarlo entre mis manos tenía siempre la impresión desalentadora de que se trataba de una sustancia huidiza e ingobernable, tan copiosa que podía ahogarme en su torrente, a poco que me aproximara. Creo que esta misma impresión la habrán experimentado quienes hayan intentado alguna vez juntar unas pocas palabras con un propósito literario: el lenguaje, que un segundo antes se nos antojaba una posesión dócil, se convierte en un ejército arisco y en desbandada que desobedece nuestras órdenes y se resiste a formar esas combinaciones, en apariencia tan simples, donde anida la esquiva belleza. Estudiando latín descubrí de repente que el lenguaje esconde una matemática exacta, una secreta álgebra que sólo le es deparada a quienes se atreven a zambullirse en su torrente; para aquel adolescente confuso (a la confusión propia de la edad se sumaba en mi caso la confusión acaso más perturbadora de la vocación artística), el latín fue su escafandra y su bombona de oxígeno en una gozosa inmersión que iba a durar para siempre. Hasta entonces, el lenguaje había sido para mí una superficie líquida que se extendía hasta más allá del horizonte; gracias al latín encontré por fin el arrojo suficiente para adentrarme en él y desentrañar los bosques de madréporas que escondía en sus arrecifes, los ondulantes sargazos que alfombraban su fondo, los cardúmenes de peces que se mecían a favor de sus corrientes. Fue esta visión submarina del lenguaje lo que me convirtió en escritor: de repente, comprendí que las palabras, más allá de su eufonía o su brillo externos, encubrían una vida íntima mucho más asombrosa, una fuerza irradiadora que creaba campos magnéticos sobre otras palabras, completándolas, iluminándolas con un chispazo inédito. No se trataba tan sólo de descubrir la sonoridad de las palabras, sino sobre todo su origen recóndito –cada palabra como un tesoro de etimologías– y, muy especialmente, su gozosa urdimbre: si hasta entonces la sintaxis se me había antojado una disciplina fatigosa, gracias al latín entendí que era en realidad el esqueleto invisible del lenguaje, su necesaria respiración, su latido cadencioso y más perdurable.
Aquella causa perdida me ganó para siempre. Y mientras me quede vida –esqueleto, respiración, latido–, mientras me asistan las palabras, seguiré defendiéndola.