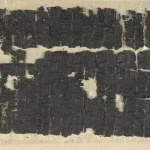Adrián Massanet | El cañón del revólver www.lacolumnata.es 16/03/2013
“Ahora nuestro mundo ha desaparecido, destrozado por las guerras. Y yo soy el guardián de su cuerpo, embalsamado aquí, según los usos egipcios. Le sucedí como Faraón y hace ya cuarenta años que reino. Soy el vencedor.
Pero… ¿qué significa todo eso cuando ya no queda nadie para recordar la gran carga de caballería en Gaugamela, ni las montañas del Hindo Kush, cuando cruzamos con un ejército de cien mil hombres a India? Él era un dios, Cadmo, o lo más parecido a uno que yo haya visto. “Tirano”, claman con ligereza. Yo me río. Ningún tirano entregó tanto a cambio. ¿Y qué sabrán del mundo esos colegiales? Es necesario un hombre fuerte para gobernar. Alejandro era mucho más. Era Prometeo, el amigo del hombre. Él cambió el mundo. Antes de él, había tribus. Y después de él…, todo era posible. De repente se sentía que el mundo podía ser liderado por un solo rey, siendo así mejor para todos. Dieciocho grandes Alejandrías construyó. Era un imperio. No de tierra o de oro, sino de la mente. Era una civilización helenística, abierta… a todos. ¿Cómo puedo explicarlo? ¿Cómo puedo contarte lo que significaba ser joven y soñar grandes sueños? Y creer, cuando Alejandro te miraba a los ojos, que eras capaz de cualquier cosa. Cualquier cosa. En su presencia, bajo la luz de Apolo, éramos mejores que nosotros mismos. Es cierto que he conocido a muchos hombres en mi vida. Pero sólo a un coloso. Y sólo ahora, en mi vejez, entiendo quién fue realmente esta fuerza de la naturaleza. O quizá no. ¿Llegó a existir un hombre como Alejandro? Por supuesto que no. Lo idealizamos, le hacemos mejor de lo que era. Los hombres, todos los hombres, ascienden y caen…, ascienden y caen. En Oriente, el vasto imperio persa controlaba casi todo el mundo conocido. En Occidente, las en su día grandiosas ciudades-estado, Tebas, Atenas, Esparta, habían caído en su orgullo. A lo largo de cien años, los reyes persas habían sobornado con oro a los griegos para combatir como mercenarios. Fue Filipo, el tuerto, quien cambió todo eso. Uniendo tribus de pastores analfabetos, de las tierras altas y bajas, usó su sangre y sus agallas para construir un ejército profesional, que sometió a los enrevesados griegos. Luego volvió su ojo hacia Persia. Se decía que el gran rey Darío, desde su trono de Babilonia, temía a Filipo. Y fue en esos albores de guerra que Alejandro nació, en Pela…”
Con esas palabras pronunciadas por Ptolomeo (que siguen a las primeras palabras no pronunciadas, pero que aparecen en un rótulo, propiedad de Virgilio: “La fortuna favorece a los audaces”, incorrecta traducción de “audaces fortuna iuvat”, que en realidad quiere decir: “A los audaces sonríe la fortuna”), interpretado por Anthony Hopkins, comienza el acercamiento de Oliver Stone al mito del rubio conquistador que jamás perdió ni una sola de las muchas batallas que protagonizó y que le llevaron mucho más allá de lo que sus contemporáneos pudieron imaginar ni en sus sueños más febriles. Es un comienzo muy lírico pero también muy lúcido, casi perfecto, para una ficción que pretende abarcar los momentos más esenciales de la vida de la mayor leyenda bélica, política y socioeconómica de la Antigüedad, un rey guerrero que inspiró y sigue inspirando a generales, conquistadores, analistas, poetas y filósofos de todo el mundo. Pero del mismo modo que Alexandros fue incapaz de culminar sus numerosos planes de conquista y sus muchos anhelos de cambiar el mundo conocido, el filme de Oliver Stone no puede capturar, por lógica material, todo lo que sería deseable de esta figura, y hasta parece asumir su condición de mera sombra de lo que fue ese gigante desatado para el que no cabían fronteras ni límites estratégicos, reservándose, eso sí, no pocos fogonazos de momentos inolvidables. Trallazos que no la salvaron de ser masacrada por el grueso de la crítica y el público, a mi modo de ver muy injustamente. Incluso la muy audaz y despojada interpretación de Colin Farrell (para quien esto suscribe, uno de los actores esenciales de su generación) fue objeto de dardos incapaces de valorar la fuerza, la belleza y la inteligencia que demuestra este gran intérprete en toda la cinta. Pero en tiempos del ensalzamiento absurdo de películas mediocres como Braveheart o Gladiator, no podía esperarse otra cosa.
Sin embargo, sí es cierto que la intensa aventura exterior y sobre todo interior, de este mito, no se percibe en la película más que a ratos. ¿Quién fue verdaderamente este hombre? ¿Un genio, un visionario? ¿O un megalómano, un tirano, un genocida de cólera arrasadora? ¿Un hombre profundamente espiritual o un fanático chiflado? ¿Un niño sin infancia que quiso hacer del mundo su juguete gracias a su increíble talento bélico o un gobernador de muy diferentes culturas cuya cohesión lograría un mundo más abierto, más cultural? Los calificativos al uso, en una sociedad tan hipócrita y tan burguesa, tan capitalista y limitada como la actual, no alcanzan a definir, a ayudarnos a comprender, lo que tuvo que significar la aparición de una personalidad de esta envergadura. Los alfeñiques que hoy en día lideran a la masa ignorante y encantada de conocerse (los Chávez, Bush, Obama, Kirchner, Aznar, Wojtyla, Juan Carlos de Borbón, y un largo etcétera) no poseen ni un ápice de la valentía física de este hombre, y piensan que poseen el poder cuando todos sabemos ya que el verdadero poder, si se quiere mantener, se oculta en las sombras, y que ellos son los pararrayos, los que ostentan lo que en verdad no tienen. Y además son, todos, increíblemente feos, cuando no carentes de todo carisma y de cualquier atisbo de ingenio mental. Sin embargo, cuentan que Alexandro era bello, casi dionsíaco. Que sus defectos eran muchos y terribles, pero que sus virtudes no eran pocas y que eran luminosas. Que su privilegiada formación intelectual fue pareja a su adiestramiento físico, y que de esa mezcla, de ese barro, surgió alguien que se miraba en el espejo de Aquiles y al que, como a los poetas, no les gusta el mundo en el que viven y quieren ensancharlo, cambiarlo para siempre, aunque les cueste la vida.
Pero hoy no queda nada de eso. Leer su nombre en griego es como leer la tipografía de una raza alienígena inscrita en una nave interestelar. Pero es que, para la mayoría, observar la luminosidad de las playas del Mediterráneo, que albergan miles de años de historia, es solamente un motivo para olvidarse de las horas de trabajo y disfrutar de unas vacaciones turísticas. Porque la mayoría, son, somos, muertos andantes, que ignoramos lo que somos capaces de hacer si creemos en nosotros mismos, si nos forjamos nuestra propia libertad cueste lo que cueste, en lugar de echar la culpa a otros. El sistema se impone cuando es lo más frágil que podemos conquistar. Caminamos de la cuna a la tumba abrumados por cuestiones mundanas, por la nostalgia de lo que no pudo ser y la ansiedad de lo que no nos permitimos obtener. Pienso que si Alejandro se levantara de la tumba, y viera lo mansos que somos, lo cobardes que somos, se volvería a morir.
FUENTE: http://lacolumnata.es/cultura/el-canon-del-revolver/alejandro-magno-oliver-stone-megas-alexandros