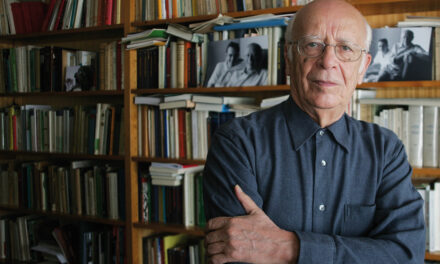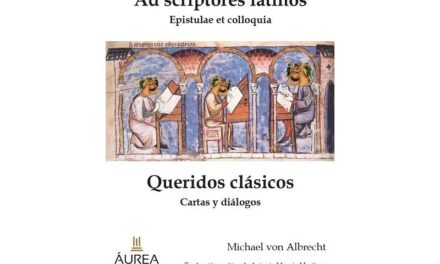Entre los siglos V y VIII, Rávena se convirtió en la bisagra entre Occidente y Oriente. La historiadora Judith Herrin narra cómo la ciudad engendró los mejores ejemplos del arte paleocristiano.
David Barreira www.elespanol.com 08/11/2022
Tras varios meses de prolongadas negociaciones, el general Belisario, el más brillante militar del Imperio bizantino, entró en Rávena en mayo de 540. Había logrado someter la plaza, la capital del reino ostrogodo de Italia, a pesar de la superioridad numérica de las tropas del monarca Vitiges y sin librar ninguna batalla decisiva. Como señaló el historiador contemporáneo Procopio, el resultado enfureció a la población local: “Las mujeres (…) cuando, sentadas a las puertas de sus casas, vieron al ejército entero, comenzaron todas a escupir al rostro a sus esposos y, señalando con sus manos a los vencedores, les echaban en cara su cobardía”.
Para celebrar la liberación de la ciudad, en la iglesia de San Vital, un insólito edificio de planta octogonal entonces todavía en construcción, se instalaron dos grandes paneles imperiales de mosaico flanqueando el altar. A un lado se representó al emperador Justiniano con los atributos de poder y su guardia y sus clérigos, y enfrente a la emperatriz Teodora acompañada de sus damas de honor y sacerdotes. Además del extraordinario realismo que transmiten las teselas, llama la atención la presencia de figuras laicas, sobre todo mujeres, en el epicentro del templo religioso.
Pero la decoración musivaria ingeniada tras el triunfo de Belisario tenía una segunda finalidad: rivalizar con otras representaciones similares de gobernantes en Rávena. En la iglesia de San Apolinar, consagrada a Cristo Salvador y bautizada como el “Cielo de Oro” por sus tres franjas de mosaicos de fondo dorado con escenas de los milagros, la Pasión o escenas de santos y mártires, el caudillo godo Teodorico, entronizado desde su palacio, protagonizaba una representación de Rávena, ciudad que había conquistado a Odoacro —el hombre que depuso al último emperador romano occidental y a quien mató en persona clamando que “no había ni un solo hueso en este desgraciado”— en 493 tras tres años de asedio.
No obstante, la presencia de Teodorico en las obras de arte tan solo se puede intuir en la actualidad. El gobernante y sus cortesanos fueron eliminados por orden del arzobispo católico Agnelo en la década de 560, durante los últimos compases del reinado de Justiniano. Una transformación que ha sido interpretada como una damnatio memoriae del hereje arriano.
Probablemente los mosaicos son el elemento artístico más identificativo de la ciudad bañada por el Adriático, al norte de la península itálica. Y sus deslumbrantes motivos esconden una historia a menudo desconocida, la de una urbe que entre los años 402 y 751, sorteando la crisis desatada por la caída del Imperio romano y en el fango contextual de esa Edad Oscura tan discutida, se erigió en sede de la administración imperial, en motor cultural de Bizancio y, en última instancia, como destaca la medievalista Judith Herrin, en crisol donde se formó la aleación de Europa.
En Rávena (Debate), la historiadora, que prefiere hablar de “Cristiandad primitiva” antes que de Antigüedad tardía, ha construido un vasto relato de cómo la Roma oriental, Constantinopla, y el mundo latino se fusionaron en unos términos que sin duda resultan sorprendentes. Su obra es la consecuencia de nueve años de minuciosa investigación que trata de explicar la breve sentencia incluida sobre la ciudad en un informe de la División de Inteligencia Naval británica en 1943: “Como centro del arte paleocristiano, Rávena no tiene parangón”. Esta excepcionalidad no privó, sin embargo, a los aliados de efectuar 52 bombardeos que destruyeron varios de sus monumentos y edificios más antiguos.
Cimientos del cristianismo
La condición capitalina se la otorgaron el general Estilicón y el joven emperador Honorio en el contexto de las incursiones bárbaras de principios del siglo V. Rávena, ubicada entre las marismas, lagunas y afluentes del estuario del Po, ofrecía una protección natural excelente reforzada por sólidas murallas. Además, desde el cercano puerto de Classe, donde Julio César había establecido la base de la flota romana del Mediterráneo oriental, se abría una ruta hacia Constantinopla y a su mercado.
De Bizancio llegaron cargos gubernamentales, mercancías importadas como el papiro de Egipto, las sedas, las especias y el marfil, textos jurídicos, litúrgicos y teológicos y las ideas en constante evolución sobre el gobierno imperial que circulaban por el Mare Nostrum. Personajes como el citado Honorio, hijo de Teodosio el Grande, o Gala Placidia, su brillante y poderosa hermanastra, a quienes por otra parte se puede achacar la ruptura de la estabilidad de Roma, patrocinaron edificios soberbios que mezclarían lo romano, lo godo y lo bizantino.
Pero esa prosperidad también tuvo su coste: la ciudad nunca logró ser independiente, “rara vez hizo historia de forma evidente y decisiva”, escribe la autora. “A pesar de sus aportaciones intelectuales, artísticas, jurídicas y médicas, en los agitados siglos que generaron la cristiandad primitiva (…) los centros más poderosos no sintieron la necesidad de reconocer su influencia”.
Más que sobre Rávena, el ensayo de Herrin, catedrática emérita de Estudios Bizantinos y de la Antigüedad Tardía en el King’s College de Londres, es una historia global del mundo mediterráneo que va desde la decadencia de la Antigua Roma hasta la importancia de Constantinopla como escudo de Occidente contra la expansión del islam y con el prólogo de la coronación de Carlomagno, tradicionalmente aclamado con el título de padre de Europa.
Es aquí donde la medievalista vierte una de sus hipótesis más llamativas: “Pero los cimientos de la cristiandad occidental de los que él fue el paradigma se dispusieron en Rávena, cuyos gobernantes, exarcas y obispos, eruditos, médicos, abogados, mosaiquistas y comerciantes, romanos y godos, y más tarde griegos y longobardos, forjaron la primera ciudad europea“.
FUENTE: www.elespanol.com