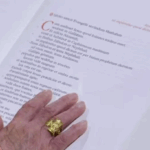Arístides Mínguez Baños www.papeldeperiodico.com 28/09/2013
A su derecha, desde un álamo que miraba a las marismas, escuchó a un ruiseñor saludar con alborozo al sol naciente, a punto de despuntar por el este. Lo asombró tanta belleza cuando sobre sus cabezas se cernía la sombra de Átropos, la Moira mensajera de la muerte.
Frente a él, más de trescientos millares de bárbaros, ávidos de sangre, dispuestos a hacer cenizas la Hélade y a esclavizar a lo que dejaran con vida. Sus espaldas, cubiertas por el contingente aliado con siete mil hoplitas. Otros mil protegían el único punto débil de aquel desfiladero: la senda Anopea, que por un escarpadísimo y recóndito sendero atravesaba las montañas sobre sus cabezas. Menos mal que éste era muy difícil de hallar y sólo los lugareños tenían noticia de él. Aun así, había tomado la decisión de enviar un destacamento para vigilarlo.
Junto a él tenía a sus Homoioi, a su guardia de honor: sus 300 hoplitas, que lo acompañarían ciegamente al Hades al mínimo gesto suyo. Estaban en primera línea ante el enemigo, defendiendo el solo paso que permitía cruzar de la Hélade septentrional a la meridional: el desfiladero de las Puertas Calientes, las Termópilas. Una escasa franja de poco menos de un plétron (32 metros) entre las montañas y las marismas del Golfo Malíaco. Había ordenado reparar y refortificar el muro que los foceos levantaran antaño, para dificultar, aún más, el paso de las hordas medas.
Leónidas volvió a escuchar un risueño trino, ahora de un jilguero. Sin saber cómo su memoria voló diez años atrás: en la necrópolis de aquel demos insignificante de Atenas (Acarnas creía recordar que se llamaba), a la que se había desviado a rendir honores a la memoria del corredor que conociera en Esparta y que dio la vida por su polis, tras la mítica batalla de Maratón.
Lo habían acompañado diez de sus Iguales, los mismos que ahora protegían sus flancos. La tumba del atleta guerrero estaba coronada por una humilde estela donde se representaba, con bastante fidelidad, al joven corriendo hacia su muerte, con su nombre, Fidípides, como único adorno. Ante ella, un decrépito anciano, de poco más de 50 años. El padre, Fidipo, supuso.
Leónidas se sonrió por la liviandad de su juicio: a aquel hombre lo consideraba un anciano, cuando, a lo mucho, tendría tres o cuatro años más que él. Pero el ático parecía totalmente avejentado, tanto por su dolor, como por su rutinaria y penosa vida en el campo. En cambio, el espartiata, habituado desde niño a un estricto régimen de entrenamiento físico y militar, aparentaba muchísimos años menos de los que tenía.
El anciano había depositado bajo la estela una fuente con higos y una crátera con vino.
– Se moría por estos higos otoñales.- dijo con una voz cascada, sin mirar al príncipe- Le encantaba comerlos recién cogidos y enjuagarse la garganta después con un buen trago de nuestro clarete. Los mejores se los llevaba siempre, envueltos en las propias hojas de la higuera, a su madre. Tenía un corazón tan grande que su pecho fue incapaz de contenerlo: le estalló en sus propias entrañas. No puedes ni imaginar lo que lo echo en falta…
– Era un buen muchacho. Tuvo la muerte más gloriosa que puede soñar un guerrero: dar la vida por su patria. Nada más sublime…
– Me tuvieron que arrancar de su lado…-continuó el anciano sin escucharle- Tenía que darle la noticia a su madre. Nada más salir del ágora, escuché trinar alborozados a una pareja de gorriones: ¡¿cómo podían estar tan felices, cómo podía lucir tan radiante Helios en el firmamento, cómo podía seguir igual de hermosa la vida con mi niño muerto?
El príncipe espartiata no supo qué responderle. Le entregó las sandalias, destrozadas, que Fidípides llevara en su carrera de Atenas a Esparta y que había guardado sin saber por qué. El anciano las besó, los ojos arrasados en lágrimas.
Leónidas lo dejó a solas con su insondable dolor y reemprendió el camino a Esparta. Sus lacedemonios habían llegado dos días tarde a Atenas, cuando los hoplitas áticos y de Platea ya habían aniquilado al contingente persa que desembarcó en Maratón.
Fidípides había muerto como un héroe, aunque eso para nada sirviera de consuelo a su padre. Quisieran los dioses que, cuando le llegara su turno a él, a Leónidas, al hijo del león, de la estirpe de los Agíadas, tercer hijo del diarca Anaxandridas II y hermanastro del actual diarca Cleómenes I, tuviera una muerte honrosa, entregando su último hálito por la gloria de Esparta.
Ahora, diez años después, los dioses habían escuchado sus súplicas. Una serie de imprevistos lo habían elevado a suceder a su hermanastro en la diarquía y era rey, junto con su colega Leotíquidas II, de la estirpe de los Euripóntidas.
El rey de los persas Jerjes I, hijo de Darío, cuyas tropas habían sido masacradas en la playa de Maratón, había movilizado el mayor ejército jamás visto hasta entonces, por tierra y mar, para vengar la afrenta sufrida por su padre. Aquellas polis helenas que no se sometieran al tirano serían aniquiladas de la faz de la tierra. Para siempre.
ENLACES:
Leónidas de Esparta (I): http://papeldeperiodico.com/2013/09/28/leonidas-de-esparta/
Leónidas de Esparta (II): http://papeldeperiodico.com/2013/10/05/leonidas-de-esparta-ii/