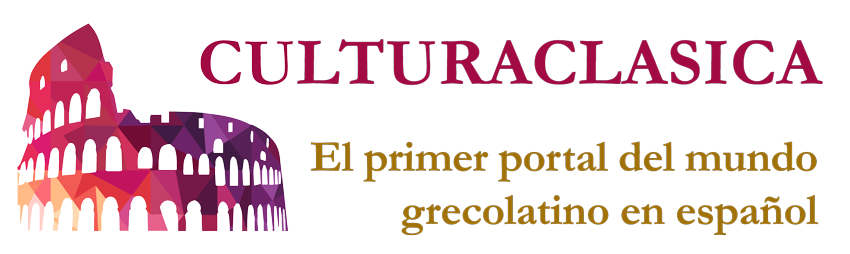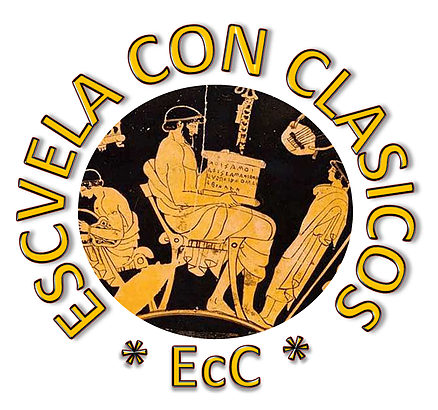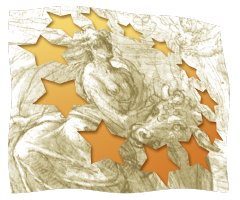Daniel Arjona | www.elcultural.es 19/11/2012
Daniel Arjona | www.elcultural.es 19/11/2012
Daniel Justel coordina el libro colectivo Niños en la Antigüedad, de Prensas Universitarias de Zaragoza.
Los locos bajitos, tan ubicuos e hiperactivos, no se cuelan, sin embargo, en las páginas de los libros de Historia. Al menos no lo lograban hasta que, en los últimos años, las nuevas corrientes historiográficas han reivindicado el protagonismo de la infancia. Un ejemplo de buen hacer en este campo es el volumen colectivo Niños en la Antigüedad. Estudios sobre la infancia en el Mediterráneo Antiguo (Prensas Universidad de Zaragoza, 2012), del profesor del Departamento de Humanidades del Colegio Internacional Kolbe, Daniel Justel Vicente, un apasionante y heterogéneo conjunto de estudios sobre la infancia en el alba de la civilización en torno al Mare Nostrum. Las representaciones de niños en el Arte Levantino, la infancia a partir de las leyendas de la antigua Ugarit, la relación entre niños y magos en la Roma imperial o el juego del escondite.
Pregunta.- Hasta hace no mucho la voz de la infancia en la antigüedad no llegaba a nosotros. ¿Cuándo, cómo y por qué llamó la atención de la historiografía?
Respuesta.- Los niños en la Antigüedad no han sido objeto preferente de estudio en la historiografía tradicional, ya que no se les contemplaba como agentes activos en sus respectivas sociedades. Solo recientemente se está atendiendo a la infancia desde una perspectiva histórica en paralelo a los estudios de género, puesto que tanto mujeres como niños, pilares que fundamentan cualquier grupo humano, apenas eran mencionados al hablar de estructuras políticas, batallas o cambios históricos significativos. Así, hoy se tiende a contemplar al niño como un ser culturalmente determinado, con capacidad de aprender, y como elemento social importante a varios niveles, desde el meramente económico hasta el sentimental. Contemplamos a este sujeto ya no como “el no adulto”, sino como una persona con entidad propia.
P.- Incluso algunas corrientes afirmaban que la infancia era un concepto reciente. ¿A qué se referían?
R.- La concepción de la infancia como período de la vida ha variado a lo largo de la historia, y en muchas ocasiones esta percepción es oscura a ojos del investigador moderno. Philippe Ariès, el precursor de los estudios sobre la infancia, defendió en 1960 que dicho concepto aparecería en la Ilustración, cuando el auge de la burguesía y el ya evidente cambio de estructuras de pensamiento habría desembocado en la invención del concepto “infancia”. La tesis de Ariès fue pronto criticada por otros estudiosos, quienes han ido demostrando paulatinamente y con rigor científico la existencia, ya desde las sociedades prehistóricas, de una diferenciación en la percepción que cada grupo humano tenía de sus pequeños. Aún así, sí es cierto que durante el Siglo de las Luces se profundizó en aspectos como la educación infantil como consecuencia directa del proceso de industrialización, por el que las mujeres se insertaron en el mercado laboral, teniendo que dejar a sus hijos en las primeras grandes escuelas de la modernidad.
P.- ¿Por qué el Mediterráneo Antiguo?
R.- La razón para escoger dicho ámbito responde a la cantidad y calidad de fuentes con que contamos para profundizar en la infancia. El amplio abanico de datos posibilita afrontar el estudio desde disciplinas y metodologías variadas, que van desde la arqueología hasta la antropología, pasando por la filología, el arte, el derecho familiar, etc. Y en aspectos tan dispares como las representaciones de niños en el Arte Levantino, la infancia a partir de las leyendas del antiguo reino de Ugarit (actual Siria), o la relación entre niños y magos en la época imperial romana. Por tanto, el ámbito de estudio ha sido elegido por la profusión de datos, algo que no podríamos haber realizado para la Europa septentrional, donde las culturas antiguas nos informan a un nivel diferente y cuantitativamente menor.
P.- ¿Cómo era ser un niño en Roma?
R.- En la cultura romana antigua la vida del niño comenzaba con una evaluación física por parte del cabeza de familia. Si era satisfactoria, su padre le levantaba del suelo, acto simbólico que reflejaba el reconocimiento y su entrada jurídica en la familia, auspiciada dicha entrada por la mismísima diosa Leuana. Otras divinidades acompañarán al niño durante su infancia, como Vaginatus, Cunina, Ossipaga, Potina o Educa. Los primeros años eran difíciles, según la alta mortalidad infantil. Los afortunados supervivientes eran criados y educados por la propia familia, quien les inculcaban los valores morales y religiosos. Desde las primeras edades se diferenciaba la educación por sexos y, mientras que los niños aprendían a leer, escribir o cultivar el campo, la formación de las niñas se encaminaba a las tareas del hogar. Pero no faltaban juegos como el escondite, Cara o Cruz (“Caput aus navis”), o dar sustos (“Mormolycion”). Pero contamos también con multitud de evidencias sobre abusos infantiles, trabajos forzados y similares. No todos los niños tendrían la suerte de crecer jugando en las calles.
P.- ¿Y los niños de la Península Ibérica?
R.- Las mayores fuentes con que contamos para analizar la vida cotidiana de los niños en la Península Ibérica prerromana son, paradójicamente, sus ajuares funerarios. En algunos de ellos encontramos cerámicas realizadas indudablemente por unas manos pequeñas e inexpertas, denotando un proceso de aprendizaje ya desde los primeros años de vida. Otros elementos de los ajuares encontrados en enterramientos infantiles peninsulares son puñales de bronce, aros de plata u otras figuras decorativas. El modus vivendi cotidiano de los más pequeños es difícil de rastrear, pero afortunadamente contamos con representaciones rupestres en las que los niños acompañan a sus progenitores, especialmente sus madres, mientras realizan actividades diarias como la recolección de frutos. Otra fuente que nos ayuda a entender la función de los niños en las sociedades prehistóricas peninsulares es la etnografía; es decir, el análisis del comportamiento de los pueblos primitivos actuales.
FUENTE: http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/4057/Jugar_al_escondite_en_la_Roma_Antigua