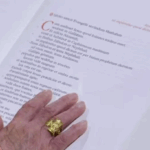Arístides Mínguez | El antro de la arpía www.lacolumnata.es 15/04/2013
La cosa, como casi todo en la vida, comenzó con una coyunda. Divina, eso sí. Zeus, rey y señor de los dioses del Olimpo, era algo flojo de bragueta. A pesar de estar casado con la temperamental Hera, andaba siempre al quite y aprovechaba cualquier coyuntura para coronar a su legítima. Y no con una diadema. Por eso, llamaban a la pobre Hera “la de ojos de ternera”. No se atrevían a mentar sus otros atributos taurinos.
El pícaro Zeus le tenía el ojo (y algo más) echado a una lustrosa mortal, Sémele, de estirpe regia. La tenía bien empreñada. Lo cual no impedía que, a diario, el casquivano acudiera a cumplir con el divino mandamiento de la santa coyunda…
Hera enteróse del nuevo adulterio. Y pergeñó una venganza, como sólo una encornada sabe hacerlo.
Tomó la figura de la nodriza de la princesa y se presentó en las estancias de ésta. Mientras peinaba sus trenzas y se interesaba por su preñez, con viperinas palabras le hizo albergar dudas sobre la naturaleza de su amante. La joven se ufanaba de que se trataba del mismísimo señor del Olimpo. La falsa nodriza burlóse de la princesa, diciendo que, en realidad, su amante se hacía pasar por Júpiter para que la cándida abriera más… sus piernas.
Consiguió la pérfida sembrar la duda en la princesa y, tras despedirse de ella, dejándola perfumada y en picardías para recibir a su amante, se despojó de su disfraz y se subió a su carro tirado por pavos reales.
Al poco, presentóse Zeus. Sémele no cedió de primeras a sus requerimientos, sino que con mohines y suspiros mostró su malestar. El dios, inflamado de pasión, viendo lo seductora que estaba su amante, quiso saber el motivo de su enfado. Aquélla le dijo que era un farsante y que de Zeus sólo tenía las barbas. El Cronida juró y perjuró que era el mismo Zeus, que vestía y calzaba, pero en pequeño, pues para yacer con ella adoptaba un aspecto mortal, ya que su tamaño real era seis veces mayor que el de los humanos. De presentarse así, con todo seis veces más grande de lo normal…, ¡pobre de Sémele!
La joven, emperrada en que era un embaucador. El dios le juró por lo más divino que haría lo que ella le pidiera para demostrarle que decía la verdad. La chica cogió al vuelo la promesa y, antes de que aquél tuviera tiempo de reaccionar, le arrancó que, si era en verdad Zeus, debía hacerle el amor a ella igual que se lo hacía a su legítima.
Horrorizado, el Cronida intentó disuadirla, advirtiéndole del grave peligro que corría. La joven le dijo que no tenía palabra, que era un perjuro.
Zeus hubo de cumplir su palabra y hacerle el amor a su amante como se lo hacía a su parienta. Parece ser que el Zeus y la Hera fueron los precursores del sadomasoquismo: el dios acostumbraba a lanzar rayos, truenos y centellas cada vez que copulaba con su esposa. Y, claro, en cuanto se despojó de su túnica y mostrose en toda su majestad, fulminó a la incauta Sémele con el primer rayo y dejola chamuscada.
El desolado Señor del Olimpo le hizo la cesárea al cadáver de la princesa, se abrió su propio muslo, metió dentro el feto y se cosió la herida para que el ‘nasciturus’ siguiera desarrollándose ahí.
Cuando las Moiras cumplieron el período de gestación, Zeus se puso con los dolores del parto, le abrieron el muslo y de ahí nació Dionisos, al que los romanos llamaron Baco.
Para protegerlo de Hera, su padre lo escondió al cuidado de las ninfas del monte Nisa. Allí se crió acompañado de sátiros, seres con patas y cuerno de macho cabrío, y tronco humano. Entre éstos pronto se convirtió en su inseparable un satiruelo de afable aspecto y verbo risueño: Navaris.
Juntos triscaban por arroyos y montes persiguiendo ninfas (aunque, merced a su doble natura, Navaris no le hacía ascos a ventilarse a alguna oveja).
En una de esas correrías, recolectaron tanta uva que no pudieron comerla toda. Dionisos dejó la sobrante en el fondo de una tinaja y se olvidó de ella. Al cabo del tiempo, fatigados, buscaban algo con lo que saciar su acuciante sed. Rebuscando por acá y acullá, repararon en que, en el fondo de la tinaja en la que habían olvidado las uvas, había un líquido violáceo de agradable olor. Decidieron catarlo. Quedaron deleitados tanto por su aroma como, sobre todo, por su sabor. Evaporóse su cansancio y un agradable regocijo recorrió sus entrañas. Fue así como Dionisos y Navaris inventaron el vino.
Cuando el dios alcanzó la mocedad, decidió darse a conocer como nueva divinidad por todo el orbe y regalar a los mortales el cultivo de la vid.
Convocó a un cortejo de mujeres, las ménades, que, poseídas por las gracias del dios y los vapores del morapio, danzaban, cantaban y holgaban como leonas en celo. Al cortejo se unió también una comitiva de sátiros, con Navaris al mando. Dionisos empuñaba un tirso, una especie de báculo coronado con una piña, e iba montado en un carro tirado por panteras.
Evangelizó así toda Grecia, parte de Asia Menor, llegando hasta la India, y el sur de Europa. Castigó con crueldad a aquellos mortales que se oponían a su culto.
En uno de sus últimos viajes, por lo que los helenos llamaban Hesperia, la tierra de Occidente, o Iberia, el país de los iberos, el cortejo llegó a un soleado rincón, a medio camino entre la Sierra de Toloño y el río padre Iberus. Un frondoso carrascal, cuajado de enebros, coscojas y brezos sombreaba una vetusta fuente de aguas prístinas.
La comitiva decidió tomarse un respiro en aquel bucólico encinar. A abrevar a la fuente se apresuró Navaris, que hacía de auriga del carro donde iban el dios y su esposa Ariadna.
Navaris escuchó un ruido a sus espaldas y se ocultó en la fronda. La criatura más hermosa que sus ojos jamás contemplaran, una doncella de raza celta, de cabellos de miel y el mar pintado en sus pupilas, bajó del vecino poblado de El Castejón a llenar una cántara de aquellas aguas. Eros, el travieso Cupido, andaba cerca y con su saeta hirió el pecho del sátiro, inflamándolo de amor por la lozana beldad, de nombre Araba. Navaris se dio a conocer y, para su sorpresa, la joven no huyó aterrorizada ante su grotesca figura, sino que lo recibió con una sonrisa en la que el sátiro vio amanecer el sol.
Navaris pidió licencia a su dios para abandonar su ‘thiasos’ o cortejo. Baco, sabedor por Ariadna de que su amigo ardía de amores por una mortal, clavó en tierra su tirso y milagrosamente de él brotó una vid. Con una daga se abrió una pequeña herida en la muñeca, de la que brotó el icor, la sangre de los dioses. Con éste regó la primera cepa que nació en aquellos contornos, a la que el dios bautizó como Rioja.
“Esta vid que aquí ves será la cepa madre de cuantas por estos lares nazcan a partir de ahora. El caldo que de ella mane, por haber sido regado con mi sangre, eclipsará a cuantos vinos hagan los humanos. Te encomiendo su cuidado. Sabes que el vino es el regalo más preciado que yo he ofrendado a la humanidad”.
Abrazando al viejo sátiro, Dionisos subió a su carro, azuzó a las panteras y se despidió con lágrimas en los ojos de su amigo, prometiéndole volver cada otoño, al final de la cosecha, para bendecir la calidad del mosto.
Navaris se desposó con la mortal Araba, en el corazón del encinar plantó el primer viñedo de toda la comarca. Tuvo siete hijos, todos de aspecto y condición mortal, a los que pronto empezaron a conocer como los Navaridas, los hijos de Navaris, pues en lengua helena el sufijo ‘idas’ significa “hijo de”, como el patronímico español ‘ez’.
Desde entonces, el vino que elaboraron en Navaridas, bendecido anualmente por Baco, alcanzó tal fama que Zeus envió a Ganímedes, su copero y amante, a que, año tras año, llevara unas barricas de él al Olimpo.
¡Ay, el vino, cuánto lo han cantado los poetas ya desde los griegos! Eurípides, hace más de dos mil quinientos años, dijo que éste “calma el pesar de los apurados mortales (…), y les ofrece el sueño y el olvido de los males cotidianos. ¡No hay otra medicina para las penas! (…). Igual al rico y al más pobre les ha ofrecido [Dionisos] disfrutar del goce del vino que aleja el pesar”. En otro pasaje dejó escrito: “Y donde no hay vino, no hay amor; ni ningún otro deleite tienen los mortales”.
Esquilo asertó que “el bronce es el espejo del rostro, el vino es el de la mente”.
¿Cómo no alabar el néctar divino si los mismos Salmos rezan “Vinum bonum laetificat cor hominis” (“El vino bueno alegra el corazón del hombre”)? ¿No dijo el mismísimo Zacarías que el vino nuevo era como el amigo nuevo, que conforme vaya envejeciendo lo paladearás más suavemente? ¿Nos vamos a atrever a desoír el sabio consejo del romano Horacio cuando exclamaba: “Nunc vino pellite curas” (“Ahora, desechad vuestras cuitas con el vino”)? ¿No fue el mismo Petronio, al que todos llamaban el árbitro de la elegancia, el que aseveró que “en el vino está la vida toda”?
Ya los Carmina Burana, hermosos y vitalistas cánticos estudiantiles llenos de amor a la vida, alababan a Baco y su don: “Bache bene venies gratus et optatus / per quem noster animus fit letificatus. / Istud vinum bonum vinum / vinum generosum / reddit virum curialem / probum animosum. / Bachus forte superans pectora virorum / in amorem concitat animos eorum. / Istud vinum bonum vinum… / Bachus sepe visitans mulierum genus / facit eas subditas tibi o tu Venus / Bachus venas penetrans calido liquore / facit eas igneas veneris ardore. / Bachus lenis leniens curas et dolores / confert iocum gaudia risus et amores”.
Porque si fueron los griegos los que inventaron y extendieron la elaboración del vino, fueron los romanos, los italianos todos, los que perfeccionaron su cuidado, los que lo cantaron con versos eternos: “Il vino prepara i cuori / e li rende più pronti / alla passione” (Ovidio); “Sia benedetto chi per / primo inventò il vino / che tutto il giorno mi fa stare alegro” (Cecco Angiolieri); “Il vino è la poesia della terra” (Mario Soldati); Un buon vino è come un buon film: dura un istante e ti lascia in bocca un sapore di gloria; è nuovo ad ogni sorso e, come avviene con i film, nasce e rinasce in ogni assaggiatore” (Federico Fellini).
Así describía el inmortal poeta griego Konstantinos Kavafis, del cual este año se cumple el ciento cincuenta aniversario de su nacimiento, El cortejo de Dionisos, muy parecido sin duda al que llegó a Navaridas otrora, cuando el dios regaló a estas gentes el cultivo de la vid: “El dios en gloria excelsa / adelante, con ímpetu en su paso. / Desenfreno detrás. Al lado de Desenfreno / la Embriaguez escancia a los Sátiros el vino / de un ánfora coronada de hiedras. / Cerca de ellos Vino Dulce el indolente, / los ojos semicerrados, dormilón. / Y más abajo vienen los cantadores / Melodía y Dulce Canto, y Festejo que nunca / deja apagarse la venerable antorcha / de la procesión que él sostiene; y la Ceremonia, muy digna”.
Y ahora, dignos descendientes de Navaris, invocad conmigo al dadivoso Dionisos, para que vele por la salud de las vides y bendiga con sus dones la calidad de vuestros divinos caldos: ‘¡Evohé, Dionisos!’
FUENTE: http://lacolumnata.es/cultura/el-antro-de-la-arpia-cultura/in-vino-veritas