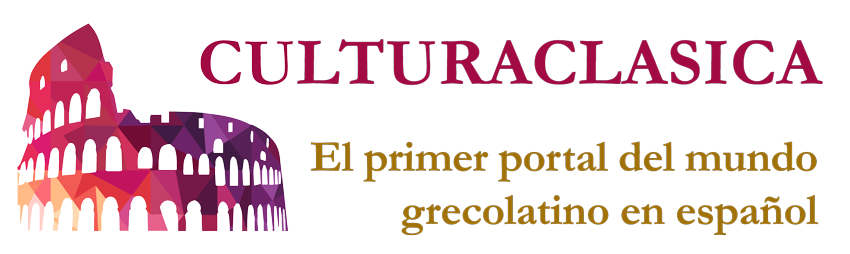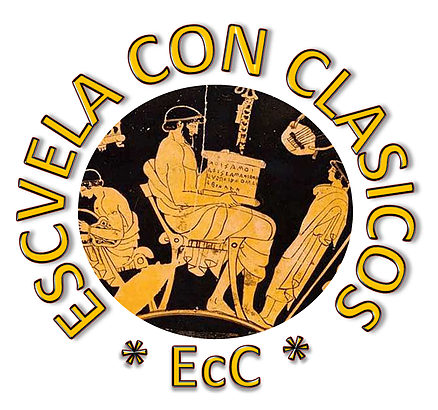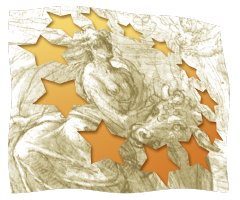Óscar González Palencia y Antonio Illán Illán | Toledo www.abc.es 14/12/2010
El Humanismo, como cambio de mentalidad que albergaba un pensamiento en trance de averiguación de la esencia del hombre, de la dignidad de su naturaleza, hallada en la Antigüedad clásica y, muy particularmente, en el estudio de sus lenguas, tiene su origen en la Italia de finales del siglo XIV.
Francesco Petrarca fue el primero en vaticinar un tiempo en que «Almas bellas y amigas de virtud/ poseerán el mundo y después veremos que se hace/todo de oro y lleno de obras antiguas». Este ideario estableció una filiación estrecha entre el soldado poeta, arquetipo del Renacimiento, y su correlato humanístico, el humanista canciller o consejero áulico. Esta corriente, propagada hacia España, supuso el sedimento desde el que retoñarían los estudios lingüísticos que tuvieron, en lo que hoy es nuestra región, singular fortuna, como tratamos de esbozar en «Castilla-La Mancha, tierra de gramáticos». Completamos esa visión panorámica de los estudios lingüísticos en lengua vernácula con otro panorama, necesariamente apretado, del Humanismo en lo que hoy es Castilla-La Mancha.
La estimación de Antonio de Nebrija, discípulo de Lorenzo Valla, como heraldo del Humanismo italiano en España tiene antecedentes que es necesario mencionar. De justicia es situar al aragonés Juan Fernández de Heredia (1310?-1396) como agente primero de la entrada de un Humanismo germinal en nuestro país. Heredia, que había visitado Rodas, fue el primero en solicitar una traducción a una lengua romance (el aragonés), de Tucídides y de Plutarco, como fuentes básicas que irrigaran un proyecto de historia universal similar al que había impulsado Alfonso X El Sabio un siglo antes. El de Heredia era un anhelo enciclopédico, muy medieval, que tendía al libro del saber total: la summa. La mayor parte de la obra manuscrita de Heredia iría a manos del guadalajareño nacido en Carrión de los Condes Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana (1398-1458), a quien podemos estimar el antecedente inmediato el Humanismo castellano. Sin embargo, al menos tan importante como la obra de Heredia había sido para don Iñigo López de Mendoza el magisterio de su tío Fernán Pérez de Guzmán (1370-1460), discípulo, a su vez, del burgalés Alonso García de Cartagena (1384-1456), al que podemos considerar el primer humanista castellano. Establecidos, pues, los rasgos del nuevo paradigma social, político y cultural, no tardarían en surgir, en la corte de Juan II figuras como la del conquense Diego de Valera (1412-1488), militar, viajero, servidor del rey e historiador.
Con todo, fue el periodo comprendido entre 1469 y 1516, el correspondiente al reinado de Isabel y Fernando, el que sirvió para asentar, de manera definitiva el Humanismo en España. En su extensión, desempeñaron un papel esencial los centros de enseñanza y las imprentas. Entre los primeros, conviene citar colegios para la formación del clero, que bien pudieron haber derivado en universidades, como el de San Antonio de Portaceli en Sigüenza (1477) o Santa Catalina en Toledo (1485). Tal derivación no se produciría porque el gran proyecto cultural centralizado de este periodo es la Universidad Complutense, fundada (año de 1499), en Alcalá de Henares, por el Arzobispo de Toledo Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), por cuyos auspicios se compondría la Biblia Políglota Complutense, proyecto que supondría un extraordinario impulso a la filología bíblica. Y es en esta atmósfera de reforma religioso-cultural en la que brotan nombres como el de Alonso Ortiz (Villarrobledo, Albacete, 1455-h. 1503) canónigo de la Catedral de Toledo con amplios conocimientos en hebreo, griego, latín y árabe, o el de Diego Ramírez de Fuenleal, también llamado de Villaescusa, por haber nacido en Villaescusa de Haro (Cuenca, 1459–1537), que obtuvo la cátedra de Retórica en 1480, en Salamanca, en porfía con Nebrija, quien un año después publicaría sus Introductiones latinae. Entre los discípulos aventajados de Nebrija, destacó Hernando Alonso de Herrera (Talavera de la Reina, Toledo; c. 1460-Salamanca; c. 1527), Profesor de retórica y gramática en Alcalá y Salamanca que elogió al maestro si bien no dudó en discrepar de él en ciertas consideraciones gramaticales. Al selecto círculo que Cisneros convocó en torno al proyecto de la Biblia Políglota perteneció Juan de Vergara (1492-1557), secretario particular del Arzobispo primado. Como helenista, destacó su hermano, Francisco de Vergara (¿? -1545), catedrático de griego en la Universidad de Alcalá, donde sustituyó a su maestro, Hernán Núñez de Guzmán.
El reinado de Carlos I
La convulsión producida por el conflicto con de los comuneros marcó la primera fase de este periodo, en cuyo seno emergieron importantes figuras del humanismo. Tal es el caso de Luisa Sigea de Velasco, (Tarancón, Cuenca, 1522–1560), hija de un criado de María Pacheco, esposa, por su parte, del comunero Juan de Padilla. En este tiempo, el humanismo estaba ya sólidamente implantado en España, merced a aportaciones como la de Juan Pérez (Toledo, 1512-1545), profesor de retórica en la Universidad de Alcalá, que mereció los elogios de Andrea Navagiero por su fina prosa y su dominio estilístico del verso, ambos en latín. El afán panfilológico crecía con Alejo Venegas del Busto (Camarena, Toledo, 1497 o 1498-1562), que desplegó una extensa y fructífera labor como escritor de creación y también como lexicógrafo y ortógrafo. De la misma manera, se afianzaba la virtud filantrópica que conducía a un número creciente de humanistas por el camino de la medicina, como hizo Luis de Lucena (Guadalajara 1491-1552), que destacó, además, como epigrafista y arqueólogo. Sin embargo, el signo diferencial del reinado de Carlos I fue el erasmismo, doctrina surgida al amparo de Erasmo de Rótterdam, que pugnó por una religiosidad más íntima y sentida, y que penetró en España por los poros que efímeramente dejó abiertos el reformismo cisneriano. Cabeza visible del erasmismo español fue Alfonso de Valdés (Cuenca, 1490–1532) que fue secretario de Cartas Latinas de Carlos I, y que compartió inquietudes ideológicas e intelectuales con su hermano Juan, también conquense, de natalicio poco definido (finales del XV o principios del XVI), con fama de «muy educado y docto en artes liberales», según juicio del mismísimo Erasmo, en cuyo cenáculo debemos situar, igualmente, a Juan Maldonado (Bonilla, Cuenca, 1485-1554), discípulo de Nebrija, que mantuvo fluida e interesantísima correspondencia con el pensador holandés. A medio camino entre el aperturismo de la primera mitad del XVI y un tiempo de cerrazón que se avecinaba se encuentra Tomás García Martínez, más conocido como, Santo Tomás de Villanueva (nacido en Fuenllana y criado en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1488-1555), confesor de Carlos I.
El reinado de Felipe II
En efecto, la unidad religiosa como signo de homogeneización del vastísimo imperio tuvo su trasunto cultural en un ascetismo generalizado en el pensamiento y en las artes. La observancia estricta del dogma rubricada con el Concilio de Trento (1545-1563) no se ahormaba al talante crítico y antropocéntrico del humanismo, rasgos que fueron definitorios de la indómita personalidad de Fray Luis de León (Belmonte, Cuenca, 1527–1591), uno de los más brillantes poetas y humanistas de la llamada Escuela Salmantina que no renunció a los textos hebreos de la Biblia, por más que la Vulgata latina fuera ya en su tiempo el texto canónico, ni se sustrajo a trasplantar los moldes rítmicos de las paganas odas de Horacio. Sin embargo, no fue el suyo un caso aislado, sino uno de los muchos nombres brillantes que el humanismo dio en el periodo correspondiente a la segunda mitad del siglo XVI en lo que hoy es Castilla-La Mancha. Perteneciente, como él a la Escuela de Salamanca, Pedro Chacón (Toledo, 1526-1581), fue matemático, teólogo y catedrático de griego en la Universidad de Salamanca, cuya historia publicó en 1569. Otro nombre señero es el de Alvar Gómez de Castro (Santa Olalla, Toledo, 1515-1580), catedrático de Griego, gran epigrafista y coautor de una muy documentada biografía en latín del Cardenal Cisneros. Al arquetipo de hombre de letras, hombre de armas se ciñó Bernardino de Mendoza (Guadalajara, c. 1540–1604), escritor de fina pluma y aguerrido servidor del Duque de Alba en diversas campañas. De perfil más ascético y contemplativo fue Blas Ortiz, (Villarrobledo, Albacete, 1485-1552), autor de una biografía de Adriano VI durante su Pontificado y de la primera guía histórico- artística sobre la Catedral de Toledo. Como historiador destacó igualmente Pedro de Alcocer, (Toledo), autor de una Historia o descripción de la imperial ciudad de Toledo. Y como historiador de la Iglesia, alcanzó renombre Pedro de Ribadeneyra (Toledo, 1526-1611), escritor en latín que tradujo muchas de sus propias obras al castellano. La fe católica tornada en providencialismo como ideario político dio figuras como Fray Juan de Estrada de la Magdalena, (Ciudad Real ¿? -1570), impresor del primer libro editado en el Nuevo Mundo. Una personalidad afín es atribuible a Francisco Cervantes de Salazar (Toledo, 1514?-1575), que, tras estudiar en Salamanca, viajó a México para extender el apostolado evangélico y llegó a ser rector de su Universidad y canónigo de su catedral. Ese mismo cometido del proselitismo del Evangelio llevó a Fray Juan Cobo (Alcázar de San Juan, Ciudad Real 1546?-1591), a predicar en China donde tradujo al chino algunas obras de Séneca y el Catecismo. Iluminado por el ascetismo, pero afincado en España permaneció Cipriano Suárez (Ocaña, Toledo, 1524-1593), que cursó Humanidades antes de tomar los hábitos de la Compañía de Jesús, desde la que enseñó durante siete años Humanidades y veinte, Sagrada Escritura, labor para la que estaba especialmente dotado.
A ellos debemos sumar el nombre del toledano Francisco de Fuensalida, nacido en la segunda mitad del siglo XVI, escritor ascético y clérigo secular que dio clases de latín en Ávila y fue capellán de Don Pedro de Ávila, Marqués de las Navas; y el de Gabriel Vázquez de Belmonte (Villaescusa de Haro, Cuenca ca.1549 – 1604) jesuita, teólogo muy docto, que ganó reputación como uno de los hombres más sabios de su tiempo. La de Fernando de Mena (Socuéllamos, Ciudad Real ca. 1520–1585) es la semblanza del médico humanista, que prestó su energía intelectual a interpretar a Galeno y tradujo la Historia de Teágenes y Cariclea de Heliodoro. A ese mismo perfil responde al del albaceteño Miguel Sabuco Álvarez, autor de Nueva Filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada de los grandes filósofos antiguos, la cual mejora la vida y salud humana, obra también atribuida a su hija, Oliva Sabuco de Nantes Barrera, que recibió el magisterio del Alcaraceño Pedro Simón Abril (Alcaraz, Albacete 1530-1595), acaso el más grande de los humanistas castellano-manchegos del XVI, autor de gramáticas latinas y griegas, y de manuales en romance, producto de su interés por la didáctica de las disciplinas humanísticas. Fama como latinista y preceptor especialista en esta disciplina se granjeó también el cifontino Melchor de la Cerda (Cifuentes, Guadalajara, ca. 1550). La extensísima y brillante nómina de humanistas castellano-manchegos del XVI se completa con la figura de otro ayo de príncipes, García Loaysa y Girón (Talavera de la Reina, Toledo, 1542-¿?) que recibió una esmeradísima educación y que, por sus muchos conocimientos, fue traído a la Corte por Felipe II, que le responsabilizó de la formación del príncipe heredero. Destacó su tentativa de conciliar aristotelismo y platonismo a la manera de León Hebreo o Fox Morcillo…
El siglo XVII
La idea del desengaño barroco, tan propia de este tiempo, se ajustaba muy bien a la vida contemplativa que exigía, como actitud, cierta concepción del humanismo. Tal vez por ello, el siglo XVII vio nacer a importantísimos humanistas castellano-manchegos. Por su altura intelectual y la relevancia y eco de su obra, citaremos, en primer lugar, a Bartolomé Ximénez Patón (Almedina, Ciudad Real,1569-1640), ya traído por nosotros a estas mismas páginas. Ximénez Patón fue autor del más importante manual de retórica de la época, Mercurius Trimegistus, sive de triplici eloquentia (1621). Su predicamento se proyectó sobre autores como Fernando de Ballesteros y Saavedra Muñoz y Torres (Villahermosa, Ciudad Real, 1576-1657) que trabó amistad no solo con Jiménez Patón, sino también con Pedro Simón Abril y con Francisco de Quevedo, con quien mantuvo una activa correspondencia epistolar. Le debemos obras en que se trasluce una extraordinaria erudición, como sus Observaciones a la Lengua Castellana y De la Elocuencia Española. Francisco de Quevedo y Villegas (Madrid 1580-Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1645) desplegó una importante actividad como traductor de autores en griego (Anacreonte, pseudo Focílides y Plutarco), en latín (Marcial, Persio y Juvenal) y textos en hebreo (Lamentaciones de Jeremías). Entrañable amigo de Quevedo, al que asistió hasta su muerte y del que fue editor póstumo, persona con acusada inclinación a las letras desde su infancia y discípulo de Ximénez Patón fue Gonzalo Navarro Castellanos (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1616-¿? ); su profunda formación propició que se le encomendara la educación del Marqués de Villena. El siglo XVII acogerá aún un extraordinario interés por la paremiología, tan afecta a los erasmistas de la centuria anterior; en esa corriente de «filosofía popular», destaca el valdepeñero Jerónimo Martín Caro y Cejudo (Valdepeñas, Ciudad Real, 1630-1712), seguidor de las ideas gramaticales de El Brocense, comentador de Nebrija y, sobre todo, compilador de un conjunto de Refranes, y modos de hablar castellanos, con latinos que les corresponden, juntamente con la glossa, y explicación de los que tienen necesidad de ella… A esta misma corriente que induce a los humanistas a la compilación de adagios al modo de Erasmo pertenece el ocaniense Luis Galindo ( ), a quien debemos Las Sentencias filosóficas y verdades morales que otros llaman proverbios y adagios castellanos, obra inédita, cuyo manuscrito comprende diez volúmenes contenidos en la Biblioteca Nacional de Madrid. Cerramos la nómina de humanistas castellano-manchegos del XVII con el nombre de Pedro Bermudo (La Puebla de Montalbán, Toledo, 1610-¿?) jesuita que, en sintonía con otros intentos como el de Atanasius Kircher, Gerhard Vossius o Jhon Wilkins, en 1653 llevó a cabo el primer intento de elaborar en España una lengua universal artificial.
Óscar González Palencia y Antonio Illán Illán | Toledo www.abc.es 02/01/2011
Humanismo y humanistas (II), del siglo XVIII a nuestros días
ABC de las Artes y las Letras de Castilla-La Mancha, en su número anterior, albergó la primera parte de una línea cronológica que recorría el humanismo y los humanistas habidos en nuestra región entre los siglos XV y XVII. En el presente, el panorama se completa con manifestaciones y representantes de esa misma corriente del siglo XVIII al XX.
Podría pensarse que el advenimiento del pensamiento ilustrado fue el final del humanismo. Sin embargo, la propensión al enciclopedismo, la compilación del saber total y la confianza en la razón humana como medio gnoseológico prorrogaron el interés por los estudios clásicos también en nuestra tierra. Muestra de ello es la figura de Andrés Marcos Burriel y López (Buenache de Alarcón, Cuenca, 1719-1762), jesuita, historiador, que destacó como epigrafista. Calixto Hornero de la Resurrección del Señor (Pozuelo de Calatrava, Ciudad Real, 1742-1797), descolló como gramático, retórico y latinista; enseñó Latín, Retórica y Poética en el Real Colegio de Escuelas Pías de San Fernando de Madrid; para aducir el alcance de sus métodos pedagógicos, diremos que sus obras sirvieron de libros de texto para la formación de religiosos durante más de un siglo dentro y fuera de España; sustituyó el Latín por la lengua vulgar en la enseñanza, de tal suerte que, desde que compuso su gramática latina en español, quedó prácticamente abolida la práctica de redactar estos textos en la lengua antigua. Como helenista y arabista, contamos con José Antonio Conde y García (Peraleja, Cuenca, 1766-1820), que tradujo a Anacreonte, Teócrito, Bion, Mosco, Safo y Meleagro; nos ha legado también una edición, traducida y anotada, de la Descripción de España de Al-Idrisi. Juan de Cuenca, natural de la ciudad que indica su patronímico, en 1729, permaneció como jerónimo en el monasterio de El Escorial, desde 1748 hasta su muerte, donde desarrolló una denodada labor como helenista, arabista e historiador, de la que ha dejado constancia en una treintena de obras, lo que propició su nombramiento como académico correspondiente de la Real Academia de la Historia en 1783. De la insigne figura de Lorenzo Hervás y Panduro (Horcajo de Santiago, Cuenca, 1735-1809) hemos dado noticia en estas páginas; su labor en el ámbito del humanismo clásico la desplegó como profesor de Latín en el Colegio de Cáceres; del mismo modo, sus visitas a las ruinas de Cabeza de Griego le hicieron identificarla como la antigua Segóbriga romana. Miguel Clemente Picazo y Ruipérez (Tarazona de La Mancha, Albacete, 1739-1816) sobresalió como moralista con sus Disertaciones críticas, eruditas e instructivas de máximas morales y políticas, extraídas, en su mayor parte, de textos hebreos y de autores griegos y latinos. Y concluimos este repaso al humanismo castellano-manchego del XVIII con una de las personalidades más interesantes de entre las de su grey, la de Pedro Mariano de los Ángeles Estala Ribera, más conocido como Pedro Estala (Daimiel, Ciudad Real, 1757-1815), clérigo escolapio, catedrático de Retórica y Griego en el Seminario Conciliar de San Carlos en Salamanca, impulsor, junto con otros ilustrados, de una colección de clásicos latinos, traductor y comentador del Edipo rey de Sófocles, y del Pluto de Aristófanes.
El siglo XIX
El tránsito del siglo XVIII al XIX acarrea una revivificación de la Filología clásica, sobre todo, en Alemania. Las figuras de August Wolf, en primera instancia, de Otto Jahn y Friedrich Wilhelm Ritschl, maestro este último de Friedrich Nietzsche, y las reacciones de adhesión, por parte de Edwin Rhode, y de rechazo y alternativa por parte de Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff conformaron el sustrato de un prestigio redoblado de los estudios clásicos que se extendería por el resto de Europa. En este contexto de revisión alcista, Castilla-La Mancha presenta algunos nombres de valía y aportaciones desiguales, como el de Bonifacio Sotos Ochando (Casas-Ibáñez, Albacete 1785–1869), gramático que bosquejó un Proyecto y ensayo de una lengua universal, y filosófica, Madrid, 1852. Propiamente latinista fue José Jesús Cacopardo y León (San Clemente, Cuenca, 1789-1851), que desempeñó el cargo de catedrático de Latinidad en Sepúlveda y de Retórica y Poética en el Instituto de Palencia, ocupaciones en las que suscitó admiración por su dominio del Latín y su pulcritud estilística como escritor en esta misma lengua, razón por la que pasó a formar parte de la Academia Grecolatina. Francisco Fernández y González (Albacete, 1833-1917), catedrático en las Universidades de Granada y Madrid, y luego rector de la Universidad Central, miembro de número de las Academias de Historia, San Fernando y de la Española, enseñó en Granada Literatura Clásica y Lengua Árabe. Como sinólogo, destacó el misionero agustino Julián Bermejo (Villanueva de San Carlos, Ciudad Real, 1777-1851), que desplegó su labor en Filipinas. Severo Catalina del Amo (1832-1871) fue catedrático de Hebreo en la Universidad Central y fijó su interés en los vestigios hebraicos en la lengua castellana.
El siglo XX
Llama poderosamente la atención que un cúmulo de notables arabistas se conciten en esta centuria en nuestra región: Ignacio Calvo y Sánchez, (Horche, Guadalajara, 1864-1930), Ángel González Palencia (Horcajo de Santiago, Cuenca, 1889-1949), Manuela Manzanares López, (Torre de Juan Abad, Ciudad Real, 1910-2004), Emilio González Ferrín, (Ciudad Real, 1965- ). No menos interesante es la aportación en la esfera de los estudios hebreos de Máximo José Kahn (Frankfurt del Main, 1897–1953), hebraísta y escritor sefardí de origen alemán que llegó a España en 1920 y se instaló en Toledo, donde residió diez años, adoptó la nacionalidad y la lengua españolas; o Antonio Paz y Meliá (Talavera de la Reina, Toledo, 1842-1927), que nos dejó una edición de la Biblia de Alba traducida del hebreo por el hispanojudío guadalajareño Moisés Arragel (1920-1922). Entre los latinistas, merece mención Francisco Yela Utrilla (Ruguilla, Guadalajara, 1893 –1950), que fue catedrático de Latín en el Instituto General y Técnico de Lérida (1920), si bien su tarea ha sido más la de historiador. Con todo, la labor desplegada en el campo del Latín y del Griego en nuestra región están íntimamente ligada al Colegio Universitario de Ciudad Real, donde dos personas, Luis de Cañigral Cortés y Francisco Martín García han desarrollado una importante tarea de investigación y formación. Como profesor de Filología Clásica, Luis de Cañigral ha simultaneado una obra de investigación con otra de creación ofreciéndonos en ambas parcelas excelentes resultados. Su interés por el humanismo le ha llevado a estudiar a Pedro Simón Abril, Jerónimo Martín Caro y Cejudo, y otros humanistas castellano-manchegos, un camino que le condujo, a su vez, a la investigación sobre la historia del libro y de las bibliotecas, asunto, en suma, sobre el que es un reconocido experto; gozan de gran prestigio sus traducciones de poetas griegos del siglo XX como Kosntantinos Kavafis, Odiseas Elitis y Manis Ritsos. El catedrático Francisco Martín García, por su parte, sobresalió como helenista; dedicó fértiles investigaciones a la obra de Polieno y Plutarco, Babrio y Esopo. La lexicografía griega, despertó su interés hasta el punto de publicar, en Georg Olms, siete volúmenes de índices de diversos autores. Los últimos años de su vida, truncada tempranamente, los dedicó al estudio de la literatura bizantina, lo que le llevó a Juan Fernández de Heredia, nombre, como dijimos, fundacional del humanismo español. Joaquín Menchén Carrasco, profesor de Griego en Segunda Enseñanza, destaca como traductor de la Biblia de Jerusalén. El culturalismo, que eclosionó como procedimiento de trasmutación del yo poético en la tercera generación de poetas de posguerra tiene en José María Gómez Gómez (Parrillas, Toledo, 1951), catedrático de Lengua castellana y Literatura afincado en Talavera de la Reina, un cultivador asiduo que traslada a sus versos, frecuentemente, recreaciones líricas de mitos greco-latinos.
En la Sociedad del Conocimiento
Pese a que la nómina aquí presentada es nutrida en cantidad y calidad, lo cierto es que los estudios clásicos iniciaron un lento declinar a partir del siglo XVIII que ha seguido su curso menguante hasta nuestros días, en Castilla-La Mancha y en todo Occidente. Un ínterin en este proceso es el nuevo florecimiento que se produjo en la Alemania del siglo XIX, al que ya nos hemos referido tuvo una onda expansiva de enorme prestigio cuyos efectos se extendieron durante todo el siglo XX, con un efecto decreciente a medida que la centuria avanzaba. En nuestros días, tiempos que han instaurado la llamada Sociedad del Conocimiento, en paradoja insostenible, las humanidades clásicas apenas tienen espacio ni tiempo en la ordenación académica escolar ni en la esfera cultural. Ese hecho hace que nos cuestionemos hasta qué punto la nuestra es una verdadera Sociedad del Conocimiento. Es indudable que el humanismo ha humanizado al hombre, que nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad social, como evolución civilizadora, es incomprensible sin la presencia de esta veta cultural. ¿Seremos capaces de construir un futuro en progreso sin la presencia del humanismo clásico? Si respondiéramos de manera aventuradamente afirmativa a este interrogante, ¿no estaríamos perfilando una divisoria histórica más preocupante que la propia brecha digital? Frente a esa actitud negligente y pasiva, nosotros nos alzamos desde estas líneas que entendemos como una modesta aportación a lo que creemos un necesario proceso de vivificación del humanismo, un rehumanismo.