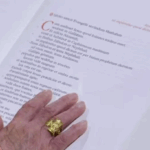David Hernández de la Fuente
Griegos y romanos acuñaron palabras para definir el respeto que debían transmitir los servidores públicos y su valor moral, ideas que se echan de menos.
En el debate público se echan cada vez más de menos voces que transmitan ejemplaridad y honestidad, referencias basadas en una autoridad de prestigio merecido por consenso público, que los antiguos griegos y romanos, fundadores de los primeros sistemas de gobierno participativo de la historia, llamaron semnotes o auctoritas. A veces, el matiz con el que se han estudiado estos conceptos remite al mundo de la retórica política, pero sobre todo alude a la idea de la confianza en quien, independientemente de sus responsabilidades, emite un discurso calificado de autorizado, honesto, serio y que, en definitiva, sirve de guía para sus conciudadanos. Precisamente lo que hoy se echa en falta entre la clase política.
En el mundo griego este sentido de semnotes surge del respeto que emana la esfera religiosa, pero pronto pasará a referirse a la majestad del gobernante (como se ve en Platón o en Jenofonte), o a la solemnidad del magistrado. Aristóteles trasladará el concepto a la expresión del lenguaje y al estilo literario de la elocución, tanto en la Poética como en la Retórica. La autoridad se señala como argumento de peso para el orador, que ha de parecer un "hombre de bien" (kalokagathos), una persona digna, competente e independiente, en lo público benigno y amable en su gravedad.
La palabra latina para esta solemnidad es gravitas y, sin embargo, se ha hecho más popular auctoritas, especializándose la primera para la retórica. Esta auctoritas se relacionaba también con el ámbito sacro de la reverencia, como se ve en su etimología, del verbo augeo, presente en el propio sobrenombre de Augustus (Sebastós, o "venerable", en griego), que adoptará Octavio por concesión del Senado.
Es clásica la distinción en Roma entre auctoritas y potestas, que señaló Theodor Mommsen, pues mientras ésta se refiere a la capacidad legal de tomar decisiones —un liderazgo formal—, la auctoritas recoge más bien el testigo de aquella primigenia intersección entre lo sacro y lo jurídico y la transforma en una suerte de liderazgo moral para la comunidad. Este, para Cicerón, residía por excelencia en el estamento senatorial. Pero auctoritas también tendrá un sentido propio en la retórica, en la búsqueda de modelos literarios clásicos que puedan reforzar o dar verosimilitud a los argumentos. En el sentido que más nos interesa, la auctoritas se refiere a una legitimación en la esfera pública que proviene del saber y del valor moral que reconoce la comunidad en una persona, independientemente de su cargo, que le faculta para emitir opiniones cualificadas.
Hay que recordar que al sentido político-retórico griego y al jurídico-moral romano de estos conceptos, el cristianismo añade un nuevo matiz a estas ideas de honestidad pública al usar, por ejemplo, semnotes para aludir a la ejemplaridad de la vida cristiana, como se ve en la Primera carta a Timoteo, tradicionalmente atribuida a san Pablo. Es interesante cómo la literatura cristiana primitiva (Clemente de Alejandría o Eusebio de Cesarea) se hace eco de la honestidad que debe regir la vida pública en la nueva comunidad política de inspiración cristiana. Sin embargo, el cristianismo incluye una dicotomía metafísica que se desprende del hecho de que, por un lado, el cristiano tiene una "constitución política en el cielo" (Filipenses 3:20), aunque, y aquí lo interesante, en la política de nuestro mundo no se diferencia de los demás ciudadanos y participa en ella en igualdad, como decía la magnífica Epístola a Diogneto, pero precisamente intenta ser ejemplar en lo público por esa "doble ciudadanía".
En lo moderno, la filosofía política vino a retomar el concepto de auctoritas en las revoluciones burguesas del siglo XVIII, como quería Hannah Arendt: cuando retorna la idea de gobierno participativo en EE UU y Francia. La auctoritas reaparece como fuente de legitimidad alternativa a una potestas demasiado ligada al Ancien Régime. También Agamben ha recuperado el concepto ligándolo al pensamiento de comienzos del siglo XX (Weber y Schmitt) y más recientemente ha actualizado entre nosotros el problema de la falta de liderazgo ejemplar el filósofo Javier Gomá, con abundantes referencias a los clásicos.
Hay quien mira a la tradición republicana estadounidense o francesa y recuerda la solemnidad que se confiere al cargo de presidente: se diría que, más allá de las luchas partidistas, de las que obviamente procede, el presidente de la Res Publica se convierte tras su elección en un homo symbolicus, un hombre honesto y ejemplar por el consenso público que lo ha elevado al cargo, un representante de la comunidad que recupera acaso ese ideal del orador de Cicerón, un vir bonuspor su actuación en la esfera de lo común. Lejos queda la realidad dual de la figura monárquica, que teorizara como teología política Kantorowicz, con un rey que ostenta a la vez categoría humana y trascendente: las monarquías democráticas de hoy han heredado este "doble cuerpo del rey" en su vertiente metafórica, como símbolo de la permanencia y unidad de la comunidad política. Más allá del sistema de gobierno y de la diferencia ab origine, por la proveniencia de la legitimación, el simbolismo de la autoridad es común. Pero estos consensos básicos parecen alejarse en nuestra vida pública.
En estos tiempos en que la democracia parece consistir en que todos, también los políticos, puedan hablar constantemente de todo en la avalancha de información que proporcionan las redes sociales, se echa de menos ese discurso público ejemplar y prestigioso procedente de figuras de integridad reconocida y honesto saber en las que los ciudadanos puedan confiar. Hoy preocupa la falta de integridad entre nuestros políticos, pero tal vez la solución haya que buscarla en una autoridad semejante en la sociedad civil. Antes que mirar al simbolismo de una figura sacra (monárquica o presidencial), tal vez la comunidad habría de protagonizar, como en toda etapa de refundación de los sistemas políticos participativos, una revolución clasicista que mirase hacia modelos incuestionables de ejemplaridad. Estos pueden hallarse, de nuevo, en las figuras y los textos inspiradores en torno a los sistemas participativos antiguos —democracia ateniense y república romana— que pueden tomar hoy de nuevo la voz, cuando vemos el naufragio moral de nuestros representantes entre comportamientos deshonestos y manipulación interesada de la idea del bien común.
David Hernández de la Fuente es profesor de filología clásica en la Universidad Complutense.