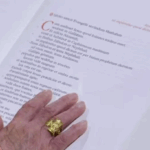Javier Gomá Lanzón www.elpais.com 18/12/2010
Javier Gomá Lanzón www.elpais.com 18/12/2010
Amamos las cosas porque las vemos amenazadas y nos gustaría un mundo mejor, pero no uno distinto.
Definitivamente, los dioses olímpicos nos miran por encima del hombro. Ellos son inmortales mientras que nosotros, dicen, somos «semejantes a las hojas». El Dios bíblico es eterno más que inmortal porque no tiene nacimiento. La teología medieval lo definió como el «ser necesario», pues entre las perfecciones que le son propias se halla la necesidad de existir. Frente al ser necesario ponían los teólogos el ser contingente, donde estamos todos los demás, los dioses olímpicos y nosotros. Ahora bien, se puede ser contingente de dos maneras.
Hay, por un lado, la contingencia de lo que es de una manera pero podría ser de otra: así, yo nací en Bilbao, estudié clásicas y casé con Teresa, pero podría haber nacido en Logroño, cursado arquitectura y casado con Begoña o permanecer soltero. Todas estas circunstancias constituyen «las contingencias de la vida», esa mudable combinación de rasgos y hechos que llenan nuestra personal biografía. Por otro lado, hay una contingencia que no es, como la primera, la de ser de una manera pudiendo ser de otra, sino la de «ser» pudiendo simplemente «no ser»; no se trata ya de las «contingencias de la vida» sino de la «vida contingente»; no de un discurrir cambiante de los acontecimientos en la vida del hombre, sino de que esa vida humana, tarde o temprano, dejará de ser: morirá.
Los dioses olímpicos no son eternos puesto que nacen -como resultado de circunstancias que no tienen nada de necesarias: con frecuencia grandiosas y pletóricas uniones sexuales entre ellos-, pero, una vez engendrados, ya no mueren nunca. Como son inmortales, están al abrigo de la «vida contingente», pero eso no les libra ni mucho menos de las azarosas «contingencias de la vida». Sin duda, los olímpicos disfrutan de importantes privilegios: no envejecen, poseen poderes extraordinarios -desplazarse a gran velocidad, metamorfosearse, hacerse invisibles, infundir fuerza o anularla- y pasan mucho tiempo en banquetes, alimentándose de la dulce ambrosía. Pero, por mucho que ellos lo pretendan, no puede afirmarse que estén exentos de preocupaciones: como pone de relieve el estudio La vida cotidiana de los dioses griegos, de G. Sissa y M. Detienne, caen presa de grandes pasiones que los trastornan, como el deseo carnal, la cólera o la ira; se dejan involucrar intensamente en los conflictos humanos tratando de cambiar sus destinos y, aunque no fluye por sus venas la roja sangre, a veces reciben heridas y se lesionan.
Con todo, una raya infranqueable separa a los dioses inmortales de los hombres «semejantes a hojas», pues nosotros no sólo estamos expuestos a los imprevisibles accidentes de la vida, sino que sufrimos fatigas, dolores y trabajos y al final, tras muchos años temiendo a la muerte, acabamos sucumbiendo a ella. Por eso, desde su altiva posición, desdeñosamente dijo Zeus, «acumulador de nubes», que, «entre todos los seres que andan y respiran sobre la tierra, ninguno es más miserable que el hombre».
¿Tiene razón Zeus?
Pienso que hay en su juicio una profunda incomprensión de los sutiles encantos de la mortalidad humana. Por supuesto, no seré yo quien niegue todas esas penalidades que acompañan nuestra existencia sobre la tierra, antes de acabar bajo ella. Pero, junto a esto, hay que poner otros placeres y bienes específicamente humanos, los cuales -esto es lo que me interesa destacar ahora- son lo que son sólo porque morimos, pues, si fuéramos inmortales como los olímpicos, tendrían para nosotros un sentido distinto o quizá estarían simplemente ausentes.
Vida humana es vida en peligro. Es el riesgo de no poseerlas o de, poseídas, perderlas, lo que hace deseables las cosas de este mundo. La incertidumbre aguijonea el goce, la inseguridad punza el placer. Perseguimos lo que nos es esquivo, y de ahí que Platón haga al dios Eros hijo de Poros y Penia, de la abundancia (que anhelamos) y de la penuria (que sentimos). Cuando llega fugazmente el momento de la posesión, exclamamos, con Fausto: «¡Detente, instante, eres tan hermoso!», pero no se detiene, y es precisamente esa fugacidad lo que lo hermosea. ¿Amaríamos lo que amamos y como amamos si la pulsión por poseer no estuviera mezclada con el ansioso temor a la pérdida? El destino ha vertido en la copa del corazón humano unas gotas de desesperación y, a causa de este cóctel, el auténtico desear humano es siempre una emoción doliente.
Más aún: amamos las cosas porque las vemos amenazadas, bajo una luz crepuscular. Se dispara nuestro amor cuando nos asalta la conciencia de su vulnerabilidad. Los dioses nos llaman con desprecio «semejantes a hojas» ignorando que es el esplendor de hoja caduca lo que nos conmueve y el temblor rosa de la carne efímera lo que nos enciende. Y así en todo: la madre se enternece de su recién nacido porque lo ve dependiente y frágil; juramos amor eterno porque nos rebelamos a su extinción inexorable; admiramos al hombre valiente porque sabemos que arriesga su única vida; nos conmueve la belleza del otoño porque tenemos en mente el rotar de las estaciones. ¿Qué es la filosofía sino aprender a morir? ¿Qué es la ciencia sino una lucha contra la intrínseca imperfección del mundo? ¿Qué el arte sino la promesa de una felicidad que se nos escapa?
El mundo humano, tal como lo conocemos, con su amor, deseo, placer, virtud, filosofía, ciencia y arte, está transido de los primores de nuestra mortalidad transeúnte. Nos gustaría un mundo mejor, pero no uno distinto. ¡Oh, Zeus, padre de los dioses!, he de decirte, con el debido respeto, que vuestra existencia es quizá muy poderosa pero, en comparación con la humana, me parece banal. Le falta la profundidad de lo que va en serio. «La muerte es la madre de la belleza, y de ahí que sólo de ella / vendrá el cumplimiento de nuestros sueños / y de nuestros deseos» (Wallace Stevens, Sunday Morning).
(*) Javier Gomá Lanzón, Licenciado en Derecho, Filología y Filosofía, es el Director de la Fundación Juan March