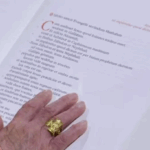Alfonso López Quintás www.analisisdigital.com 22/11/2005
Alfonso López Quintás www.analisisdigital.com 22/11/2005
No hace mucho, en una encuesta realizada entre 1.800.000 estudiantes franceses y 124 profesores, la mayoría manifestaron su deseo de que se incremente en los centros escolares el conocimiento del arte y, en general, de las áreas de conocimiento que les ayudan a descubrir el sentido de la vida. Sobrada razón tienen estos jóvenes y sus profesores, y bien haríamos los educadores y, sobre todo, los responsables de los planes educativos en tomar nota de esa nostalgia por un conocimiento riguroso y penetrante de las Humanidades.
La desgracia de no saber latín y griego
Hace algún tiempo acudí en Madrid a las oficinas de la sociedad médica “Sanitas”, y, al decir que pertenecía a Sanitas -acentuando, naturalmente, la primera a-, la gentil señorita de la ventanilla se acercó amablemente hacia mí, para hablar bajo y no sonrojarme ante el público, y me indicó con tono maternal: «Sanítas, señor, se dice sanítas», y acentuaba la i con la firmeza de quien dice algo obvio. Yo no pude evitar el sonreírme, y ella, muy digna, quiso saber la causa de mi reacción. «Es que me hace gracia -le indiqué-, que me haya matado durante media vida para aprender latín y ahora no sepa decir a derechas el nombre de algo tan elemental como salud».
Cuando uno oye y lee a brillantes periodistas y sesudos varones de la política y la ciencia decir y escribir, por ejemplo, «contra natura» -sin una m al final-, «urbi et orbe» -cambiando la i final por una e-, «manu militare» -insistiendo en el mismo error-, «mutatis mutandi» -comiéndose la s final-…, se sonroja y pide al cielo que, si no se estudia latín, se lo olvide al menos del todo, y no se lo utilice para darle a los escritos o discursos un realce que de hecho viene a convertirse en un auténtico precipicio por el que se despeña el prestigio del que comete tales desafueros.
Puede, tal vez, alguien pensar -y así ha ocurrido incluso en las esferas dotadas de poder sobre los planes de estudio nacionales- que el latín es una lengua muerta y debe ceder el paso al estudio de lenguas vivas de amplia circulación mundial y, por tanto, más útiles desde el punto de vista práctico. Esta opinión es muy discutible. De hecho, la reducción del estudio de las lenguas clásicas no se tradujo en un mayor conocimiento de las lenguas modernas. Todo hace sospechar que se trataba de simplificar a toda costa, en virtud de criterios alicortos. Por vía de orientación, no está de más recordar que las naciones europeas más florecientes en materias científicas y técnicas son las que dedican más atención al estudio de las lenguas clásicas.
Somos un pueblo de origen latino, y el desconocimiento del latín nos aleja de nuestras raíces. Preocupados por la dificultad que experimentan los extranjeros para aprender su endiablada fonética, los ingleses trataron seriamente en un congreso la cuestión de la conveniencia de simplificar su lengua, sintonizándola con la escritura. Al final, decidieron no alterar el estado actual de las cosas, a fin de conservar la cercanía de la lengua a sus fuentes, que, como sabemos, son muy diversas.
Los españoles tendemos por principio a simplificar, sin reparar en las consecuencias de tal recurso facilón. Como la p de Psicología apenas la pronunciamos en el habla cotidiana, surgen a veces voces que proponen suprimirla de la escritura porque les parece un elemento superfluo. No se detienen a pensar que Psicología significa «tratado de la psique», de todo lo relativo al «alma» humana, y Sicología, en cambio, equivale a «tratado de los higos». No es precisamente lo mismo. La p de Psicología es uno de los puentes que unen a las generaciones actuales con los antiguos griegos que pusieron las bases de nuestro conocimiento del hombre.
Si desgajamos nuestro modo de hablar -que es, no se olvide, el vehículo viviente de nuestra creatividad personal de los orígenes de nuestra cultura -que implica cuanto el hombre realiza para vincularse a lo real y desarrollar su personalidad-, nuestra vida cultural queda seriamente perjudicada. Poco tendrán que agradecernos las generaciones que reciban una lengua errática, desarraigada, entregada a todos los vaivenes y adulteraciones que provoca la falta de identidad propia de un apátrida.
Al no saber latín y griego, se desconocen las raíces de buen número de palabras castellanas de uso corriente, y se empobrece rápidamente el léxico. Si se conocen las fuentes de nuestra lengua, muchas palabras se iluminan al solo oírlas. Hace días se indicó en un programa de televisión que los españoles somos los más «ichtiófagos» del mundo. Aunque no se haya oído nunca tal palabra, resulta obvia si se sabe cómo se dice en griego pez y comer.
La ignorancia del latín y del griego deja a los hispanohablantes desvalidos a la hora de crear neologismos, porque el castellano no cuenta entre sus muchas y excelentes cualidades con la de ser flexible en orden a la creación de nuevos vocablos. Este desvalimiento va a obligar -ya lo está haciendo- a los hispanohablantes a acudir en tropel a las lenguas extranjeras en busca de préstamos difícilmente integrables en nuestra lengua. La asimilación de elementos extraños realizada por falta de conocimiento de la propia lengua no puede sino dar lugar a un resultado híbrido y a la pérdida consiguiente de identidad.
En todos los rincones de la cultura -arte, historia, derecho, filosofía, teología…- tropezamos constantemente los hispanos con el latín. No es fácil adivinar cómo podemos realizar una investigación medianamente seria en cualquier campo del conocimiento sin contar con cierto conocimiento de nuestra lengua madre. Pero no sólo en la altiplanicie de la cultura se echa de menos este conocimiento; también en la vida diaria se camina a ciegas, en buena medida, cuando se ignora el latín. «Siste viator» (Párate, caminante); así comienza una inscripción grabada en la puerta de entrada a la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Su mensaje es profundamente emotivo, pero, al estar expresado en latín, permanece mudo para todos cuantos, debido a planes de estudio poco afortunados, ven reducido su horizonte cultural. Monumentos, sepulcros, monedas…, multitud de elementos de nuestra cultura pierden su carácter expresivo y elocuente ante quienes se han alejado de sus raíces. Vas al puente de Alcántara, cerca de Portugal, y, si no sabes latín, no te enteras de lo que allí plasmaron en lenguaje bien preciso quienes erigieron una de las obras más impresionantes de la humanidad: “Ars ubi natura vincitur ipsa sua”.
El latín no solo dio origen al castellano; está incrustado en sus estructuras como algo natural. Un hispanohablante que ignora el latín navega por un mar cuyo fondo desconoce. En cualquier campo que se mueva tendrá que mantenerse a menudo en un plano superficial y su labor carecerá de la radicalidad que hubiera podido tener. Saber tocar un instrumento musical es algo magnifico, pero carecer de tal arte no disminuye nuestra talla de españoles en cuanto tales. El no saber latín afecta, en cambio, a nuestra base cultural, nos desvincula de nuestro humus nutricio y nos desnutre. Conocer la etimología de las palabras de nuestro idioma es una deliciosa fuente de sabiduría, pues nos permite ahondar en nuestras raíces espirituales.
• Si sabemos que “recordar” se deriva del sustantivo latino “cor” (corazón) y significa “volver a pasar por el corazón” -es decir, traer de nuevo a la existencia-, descubrimos un hecho de suma importancia: que la memoria no se reduce a un mero almacenaje de datos, antes presenta un carácter eminentemente creativo.
• Al enterarnos de que el vocablo “generosidad” procede del verbo latino “generare” (generar, engendrar, promover) cobramos una idea lúcida de la fecundidad de este concepto decisivo. Es generoso el que da vida, el que la incrementa y la lleva a plenitud.
• Basta saber que “fidelidad” es una palabra emparentada estrechamente con fe”, “confianza”, “fiabilidad” y “confidencia” para adivinar que no se reduce a mero “aguante”, antes implica la capacidad de crear una relación estable y fecunda de convivencia.
• Cuando nos enteramos de que la palabra “entusiasmo” significaba para los griegos antiguos estar inmerso en “lo divino”, que para ellos equivalía a “lo perfecto”, aprendemos a distinguir debidamente la euforia -propia del proceso de fascinación- y el entusiasmo -característico del proceso de creatividad. Con ello ganamos luz para comprender que la entrega a las diversas formas de fascinación no supone ascender en la vida a una alta cota sino despeñarse por una vía de destrucción. Al hablar del “entusiasmo”, nos sumergimos en la concepción griega del amor y el ascenso a lo divino. Si uno es incapaz de descomponer esta palabra y adivinar su articulación interna, ¿puede captar su inmensa riqueza y su correlativa hermosura? Lamentablemente, no.
De lo antedicho se desprende que desconocer el latín y el griego deja a las personas de lengua hispana sobre un penoso vacío cultural. Hay en la vida humana muchas desgracias posibles. Una de ellas -no la mayor, tampoco la más pequeña- es no saber latín y griego. Buen tema este para meditar a la hora de planificar la enseñanza.
Las lenguas «muertas» están muy vivas
Parece que corren vientos contrarios al aprendizaje del latín y el griego. Tanto peor para la cultura. Pensar y hablar en lengua española y desconocer las lenguas de que esta parte y se nutre significa moverse a ciegas, sin seguridad alguna.
Intenta estudiar literatura española, francesa, italiana… sin saber latín. Te quedarás fuera de los procesos que dieron origen a esas lenguas. Te adentras gozoso en la Historia del Arte, y te encanta visitar monumentos, pero pronto, si no sabes latín, encontrarás barreras infranqueables cuando quieras hacer algo tan sencillo como leer una inscripción. Te gusta profundizar en la Filosofía y en la Historia general. ¿Puedes hacer algo serio en estas interesantes materias sin poder leer textos en griego y latín?
Para ir a lo hondo de las palabras españolas hay que penetrar en su origen griego o latino. La palabra “diligencia” se deriva del verbo latino “diligere” (amar), así como “coraje” procede del sustantivo latino “cor” (corazón). Cuando amamos algo, nos mostramos diligentes y ponemos corazón -es decir, corajepara conseguirlo. De modo afín, “ser animoso” significa “poner toda el alma” en algo, ya que “anima” en latín significa “alma”. Conocer la etimología de los vocablos equivale a volver al origen de la lengua, contemplarla en su albor, penetrar en el significado de sus vocablos. Aunque estos matizan su alcance a lo largo de los siglos, suelen conservar el sentido nuclear del principio.
Estas lenguas no están muertas, viven directamente en los textos y de forma mediata en las lenguas romances. Lo grave es que quienes las desconocen no saben lo que pierden porque no hacen la experiencia de acceder a los mundos que ellas abren. Cuántos jóvenes manifiestan que les gusta el canto gregoriano, pero no saben latín. No pueden ni barruntar en qué medida se incrementaría su agrado si pudieran captar la profunda armonía que se da en esta forma de música entre texto y melodía. Algo semejante puede decirse de la polifonía clásica (Palestrina, Victoria, Lassus…) y parte de la barroca (Schütz, Bustehude, Bach…).
Sabemos que el lenguaje es vehículo viviente de la creatividad humana. Si desconocemos el trasfondo del lenguaje, no podemos hablar de modo profundamente comprometido y creador, pues, al hacer quiebra el lenguaje, hace quiebra la creatividad.
Los reformadores de los planes de estudio no debieran olvidar todo esto. Afirman, a veces, que debe darse prevalencia a lo actual sobre lo antiguo, entendido como algo ya pasado. Pero esto supone ignorar que -según nos enseña la Filosofía de la Historia- para ser creativos en el presente debemos asumir activamente las posibilidades que cada generación del pasado ha ido entregando a las siguientes. Esa entrega se dice en latín traditio. La tradición no es un peso muerto que gravita sobre los hombres presentes; es un motivo impulsor de su actividad creadora. Si no acogemos creadoramente la tradición, no podemos configurar el futuro.
¿Quieren de verdad los responsables de la educación del pueblo que florezca en este la verdadera cultura? Sumerjan a los jóvenes en esas fuentes de buen pensar, de precisa expresión, de hondo análisis de la belleza, de certera formulación de leyes y principios que son los escritos griegos y latinos de los llamados tiempos clásicos y de las culturas inspiradas en ellos (Patrística, Edad Media, Renacimiento…).
Esa inmersión en los textos clásicos debe hacerse de forma adecuada si se quiere despertar entusiasmo y no aversión. Leer a Sófocles y a Virgilio en los textos originales es una delicia cuando uno tiene afición a la buena literatura y lee con soltura el griego y el latín. De lo contrario, supone un tormento. No debe ser impuesto a estudiantes que solo desean leer los escritos neotestamentarios, los Santos Padres y los pensadores medievales. Aquí procede otro nivel de exigencia y otra orientación de la enseñanza.
Estúdiese bien el método adecuado para enseñar latín y griego a los estudiantes de las diferentes disciplinas. Y luego aplíqueselo con toda decisión. Será la forma de asentar en tierra firme y fértil el árbol del saber. Sin ese asiento, no habrá sino diletantismo superficial.
* Alfonso López Quintás es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Presidente de la Escuela de Pensamiento y Creatividad.
Este artículo se puede descargar en pdf en la Hoja de Humanidades de septiembre de 2006, publicado por la Escuela de Educación y Humanidades de la Universidad de Viña del Mar.