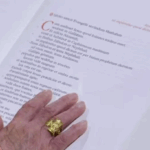['Agamenón matando a Odio' (hacia 1545), copia anónima de la Escuela de Fontainebleau. METROPOLITAN MUSEUM]
Óscar Martínez www.elpais.com 11 de mayo de 2020
Hay historias imperecederas en las que el mito y la verdad se comunican, como demuestran los casos de la ciudad homérica, el rostro del héroe griego o el cráneo del escritor romano
Después de desenterrar la ciudadela de Troya, cuya existencia real se había diluido en las brumas del mito, y tras fotografiar a su esposa Sophia con las llamadas joyas de Helena, el prusiano Heinrich Schliemann, expeditivo hombre de negocios y arqueólogo amateur, puso rumbo a Micenas con la Descripción de Grecia de Pausanias bajo el brazo. Su intención allí era desenterrar no ya la ciudad de los conquistadores de Troya, sino la propia figura del rey Agamenón, el señor de guerreros que había liderado la guerra más famosa del mito y de la literatura. Tanto Esquilo en su tragedia Agamenón como Homero en la Odisea nos cuentan que fue en Micenas donde el rey halló la muerte a manos de su esposa Clitemnestra y del amante de este “como un buey amarrado a un pesebre”, mientras trataba de vestirse con unos ropajes cuyas mangas estaban cosidas. Por su lado, el infatigable viajero Pausanias había indicado el lugar exacto donde la tradición afirmaba que se encontraba su tumba y la de sus asesinos; indicaciones suficientes para que Schliemann volviera a conquistar la gloria. Si el prusiano creía realmente que Agamenón había tenido una existencia real fuera de la dimensión mítica poco importa, porque el hecho es que de aquella nueva campaña arqueológica Agamenón resurgió del país del mito con algo que ningún otro protagonista de la leyenda troyana jamás ha poseído: una cara. Schliemann sacó a la luz lo que la investigadora Cathy Gere define en su libro The Tomb of Agamemnon (Profile Books, 2006) como “el rostro humano de la épica homérica”.
Hay historias imperecederas en las que la leyenda y la realidad parecen comunicarse a través de pasadizos secretos. Eso ocurre en efecto con el mito de Troya, cuya potencia narrativa sigue prendiendo la llama de nuevas creaciones; sirva de ejemplo la reciente aparición de la novela gráfica La cólera, de Santiago García y Javier Olivares (Astiberri, 2020), que recuenta con imágenes poderosas la Ilíada, o la brillante aproximación musical a la Odisea que Vinicio Capossela llevó a cabo hace casi una década –¿qué es una década frente a los casi 3000 años de la leyenda troyana?– en su álbum Marinai, profeti e balene. Ocurre también con la leyenda de la fundación de Roma por Rómulo y Remo, episodio semilegendario que nos trasmitieron autores de la Antigüedad como Tito Livio y Plutarco, y que ha sido recreado en la película de Matteo Rovere Il primo re (2019), rodada en un latín arcaico científicamente reconstruido por filólogos para la ocasión. Y ocurre con un hecho histórico de una magnitud y trascendencia descomunales como fue la destrucción de Pompeya, por cuyas calles hoy se puede transitar imaginando cómo sería la vida en esa urbe romana antes de que el Vesubio entrara en erupción, que es la propuesta que el libro Un día en Pompeya (Espasa, 2020) de Fernando Lillo nos ofrece.
La mención concreta de estos tres capítulos de la Antigüedad obedece a que en los últimos tiempos se han sucedido en los medios de comunicación varias noticias que atraen la mirada de un amplio público hacia estas historias milenarias: la exposición que el Museo Británico exhibió hasta comienzos de marzo, precisamente sobre la realidad y el mito de Troya, es una; otra es el descubrimiento en el Foro Romano de una cámara con un posible sarcófago de toba del que algunos titulares insinuaban, en la estela de los mejores clickbaits, que podría ser el del mítico Rómulo; y otra más, el anuncio de que un cráneo hallado hace más de un siglo en la localidad napolitana Castellammare di Stabia podría pertenecer al escritor Plinio el Viejo, testigo y víctima de la erupción vesubiana. Pero el interés de los medios y la difusión a gran escala entre el público de los hallazgos arqueológicos no es desde luego algo nuevo y en el caso de Schliemann lo llevó a formar parte de la leyenda cuando telegrafió a la prensa lo que hoy sería un formidable ciberanzuelo: “He contemplado el rostro de Agamenón”.
La frase es apócrifa (Cathy Gere nos aporta que la formulación original fue: “Este cuerpo se asemeja muchísimo a la imagen que hace tiempo me formé en mi imaginación del poderoso Agamenón”), pero las noticias del hallazgo se expandieron inmediatamente por toda Europa entre un público ansioso por contemplar el rostro de un héroe de Homero. A finales de noviembre de 1876, encontró en un círculo de tumbas el cuerpo de tres varones de proporciones heroicas: uno de ellos estaba totalmente descompuesto, los otros dos tenían la cara cubierta por unas máscaras mortuorias labradas en oro. Cuando Schliemann alzó una de ellas su calavera se convirtió inmediatamente en polvo, pero, al levantar la otra, dos ojos y “32 hermosos dientes” le contemplaron: la cara del conquistador de Troya. Es aquí donde Schliemann realizó el truco de manos definitivo: la magnífica plancha mortuoria que hoy día ostenta el nombre de Máscara de Agamenón no era la que cubría ese rostro de flamante dentadura en la que el arqueólogo había reconocido la faz del señor de guerreros, sino la de la calavera que se deshizo bajo su mirada.
En honor a la justicia, a Agamenón le debería de haber correspondido otra cara, una de carrillos hinchados y labios muy gruesos en la que el rostro humano de la épica homérica exhibiera un semblante más tosco y menos regio. Tampoco importa que los cuerpos descubiertos pertenecieran a nobles micénicos unas cuatro centurias anteriores a la época que se estima para una hipotética guerra de Troya –en torno al 1200 a.C–, porque Schliemann conquistó todos los honores y reconocimientos, y un editorial del diario The Times de Londres del 18 de diciembre de 1876 saludaba así el descubrimiento: “El gran rey de hombres que encontró un bardo en Homero exhibe su regia condición de nuevo ante el mundo por obra del Dr. Schliemann”. Hoy los visitantes del Museo Arqueológico Nacional de Atenas se arraciman ante “la Mona Lisa de la prehistoria” (de nuevo, la cita es de Cathy Gere) como si verdaderamente contemplaran el rostro del rey Agamenón, ajenos a que es otra la máscara mortuoria que, de haber tenido más aspecto de príncipe prusiano, hoy prestaría sus facciones al señor de Micenas.
Schliemann murió en Nápoles en 1890, unos diez años antes de que alguien desenterrara en una localidad al sur de Pompeya setenta y tres cuerpos; uno de ellos, ricamente engalanado, podría ser el de Gayo Plinio Secundo, conocido para la literatura como Plinio el Viejo. Esa era al menos la hipótesis del ingeniero Gennaro Matrone, el propietario de las tierras donde se produjo el hallazgo; una hipótesis que en su caso fue rechazada por la prensa y el mundo académico, lo que le llevó a enterrar el resto de los huesos, conservando únicamente el cráneo y la mandíbula que él creía de Plinio. Con el rodar del tiempo ambos acabaron exhibidos, junto a ejemplos de malformaciones y cálculos renales y hepáticos, en la sala Flajani del Museo Storico Nazionale Dell’Arte Sanitaria de Roma, donde por un tiempo aparecieron bajo el rótulo de “Cráneo de Plinio el Viejo”, anuncio que posteriormente fue matizado: “Cráneo de las excavaciones de Pompeya y atribuido a Plinio”. Sin embargo, a finales del pasado enero se presentaron las conclusiones del Proyecto Plinio, iniciado en 2017 (cerca de un siglo y dos décadas después del hallazgo), que ratificaban la pertenencia del cráneo (no así la mandíbula) al escritor romano. Conclusión ante la que especialistas como Mary Beard, la prestigiosa clasicista de Cambridge y autora de obras como Pompeya: historia y leyenda de una ciudad romana (Crítica, 2014), piensan que está equivocad. Por su lado, el director del proyecto, Andrea Cionci, encontraba eco en el prestigioso diario La Stampa para subrayar que lo verdaderamente cierto es que no hay ningún indicio que niegue que el cráneo pertenezca al gran personaje. Quizá la palabra definitiva como en el caso de la Máscara de Agamenón la tenga el público que se acerque a la vitrina a contemplar el cráneo, pasando por alto la letra pequeña del rótulo, para tener ante sus ojos una pequeña veta de una noche en la historia, el de la erupción del Vesubio, con proporciones de leyenda y en la que Plinio el Viejo adquirió trazas no de héroe del mito, sino de uno muy humano.
Conocemos a Plinio el Viejo por las dos cartas –ambas recogidas en el pequeño volumen La erupción del Vesubio (Edhasa, 2019)– que envió su sobrino Plinio el Joven al historiador Tácito ante la solicitud de este último de que le escribiera los detalles de la muerte de su tío en la catástrofe del Vesubio, y lo conocemos también por su única obra conservada, una suerte de enciclopedia de la naturaleza en 37 libros titulada Historia natural. De modo que, si no es seguro que hasta nosotros haya llegado su cráneo, sí que podemos alegrarnos de que a través de esas obras podamos disfrutar de parte de su corazón y su cerebro.
Respecto a su cerebro: los estudiosos modernos no han sido por lo general generosos a la hora de valorar su estilo y la validez científica de su Naturalis Historia (en español, por ejemplo, Cátedra presenta una buena edición de los libros dedicados a los animales y la farmacopea relacionada con ellos), pero Italo Calvino en su clásico ¿Por qué leer los clásicos? (Siruela) recomienda su lectura continuada por su admiración por los fenómenos que nos rodean y por su encendido elogio y defensa de la naturaleza, así como por la voluntad ética de su obra. Y respecto a su corazón: nos cuenta su sobrino cómo Plinio el Viejo, que se encontraba en cabo Miseno al mando de la flota de la que era almirante, se decidía a zarpar en una pequeña embarcación llevado por su curiosidad de naturalista –este es el punto de arranque de la recomendable serie manga Plinius, de Mari Yamazaki y Tori Miki (Ponent Mon, 2017)– para observar de cerca la prodigiosa columna de humo que surgía de una montaña, cuando le llegó una petición de auxilio. Fue entonces cuando cambió sus planes y sacó sus cuadrirremes rumbo a la primera misión de protección civil conocida. Y fue en una noche de pánico en la que su sobrino asegura que “había quienes por temor a la muerte pedían la muerte, y muchos rogaban la ayuda de los dioses mientras que otros más numerosos no creían que quedaran ya dioses en ninguna parte y que esa noche sería eterna y la última del universo” cuando Plinio el Viejo halló la muerte en Estabias por asfixia. Plinio murió salvando vidas en una lucha contra algo nuevo, tenebroso y desconocido. Un tipo de héroe distinto al épico rey de Micenas.
Como curiosidad digamos que los rescatadores habían protegido sus cabezas de la lluvia de los restos de rocas que caían mediante cojines sujetados por correas, con lo que el controvertido cráneo, al menos en principio, y aun sin valedores de la talla de Schliemann de por medio, tiene alguna remota opción de ser el que contenía el cerebro de Plinio.
Óscar Martínez es profesor de griego, traductor de La Iliada (Alianza Editorial), autor de Héroes que miran a los ojos de los dioses (Edaf) y presidente de la delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos.
FUENTE: www.elpais.com