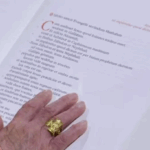Ignacio Gracia Noriega | Lugo www.lne.es 12/09/2010
Lugo mantiene dentro de las murallas el ritmo lento y antiguo de una vieja población de provincias episcopal y latina.
La antemuralla de altos edificios modernos de hormigón y cristal tapa la perspectiva de la ciudad amurallada que contemplaron el rey Alfonso el Casto y los peregrinos de otras épocas. A nuestra derecha dejamos el puente romano, levantado en el siglo I, reconstruido en el XII, reedificado en el XIV y reformado en el siglo XVIII. A partir de entonces, ha cambiado profundamente el entorno. Lugo creció mucho, sobre todo en los últimos años, y ese crecimiento modificó su imagen exterior. Ya no es una ciudad elevada en medio de una llanura, rodeada de muralla, sino una ciudad moderna ceñida por un espeso cinturón comercial y urbanístico. Como sucede con tantas ciudades de pasado ilustre afectadas por la modernidad avasalladora, por afuera desazona, pero dentro de la muralla mantiene el ritmo lento y antiguo de una vieja población de provincias episcopal y latina. No fue sede de reyes góticos, pero contempló el paso de las legiones civilizadoras, las que nos trajeron el trigo, el vino, los castaños y el latín. Vaya lo uno por lo otro.
La muralla fue construida entre los años 260 y 310, con 2.140 metros de perímetro y 71 cubos, diez puertas de entrada y seis accesos interiores. De los cubos, el de Mosqueira es el único que conserva los huecos originales. Da impresión de solidez bajo el cielo encendido y quieto de un grandioso crepúsculo de verano.
Estas murallas fueron escenarios de las luchas de los suevos y hasta ellas llegó el moro Muza y dos siglos y medio más tarde el no menos moro Almanzor, a su regreso de Santiago de Compostela, adonde no había ido como peregrino, sino como depredador. Almanzor llegó hasta el sepulcro del apóstol, después de haber recorrido toda la España cristiana a sangre y fuego: pero ante el sepulcro le detuvo un ermitaño, que le ordenó respetarlo. Menos mal que entonces no era Moratinos ministro. Al regreso a sus bases, pereció en la batalla de Calatañazor y fue enterrado en el polvo que sus vestidos habían recogido en todas las batallas en las que intervino y que conservaba guardado en un cofre.
«La antigua capitalidad del convento jurídico, Lucus Augusti, debe su origen a la situación estratégica que disfruta -escribe Uría- rodeado por todas partes, menos por el Norte, de tierras más bajas, se eleva sobre el valle del Miño que corre al Sudoeste, en lugar a propósito para servir de nudo de comunicaciones con otros territorios del noroeste de la Península».
En el siglo XII, Lugo era lugar de cita de los peregrinos, por lo que tenía cinco hospitales, el más antiguo establecido en una casa con escudo de armas situada frente a la catedral por su lado norte, y mencionado por primera vez en una donación del año 1118, en la que recibe el nombre «hospital: pauperum», dependiente del Cabildo. En el siglo XVII se le atribuyen a Lugo veinte hospitales, pero Uría supone que debían tratarse de todos los existentes en la provincia, y por confusión o por simplificar se le atribuyeron a la ciudad. Fuera de la ciudad, a orillas del Miño, había una leprosería, conocida por el adecuado nombre de San Lázaro.
Los peregrinos procedentes del Este, si lo hacían por la ruta de Ribadeo, Mondoñedo y Villalba, entraban por la puerta Nueva o de San Fernando y los que llegaban por Fonsagrada por la puerta toledana o de San Pedro, que por una calle peatonal, con bajos comerciales y escaparates iluminados, desemboca en la playa Mayor y bajando unas escaleras de piedra, en la plaza de la Catedral, a la que se ve por la parte de atrás, lo cual presenta una ventaja de orden estético, dado que el ábside tiene más gracia que la pesada y neoclásica fachada principal, producto del benéfico y plúmbeo siglo XVIII, donde la arquitectura había renunciado a cualquier ligereza, la pintura era relamida, el teatro se medía por el reloj, la poesía parecía prosa y la prosa era mala. A cambio, fue un siglo muy pacífico, aunque podría decirse de él lo que Orson Welles dijo de la democrática y civilizada Suiza en oposición a la turbulenta Italia del Renacimiento.
La catedral es inmensa, y de noche, bajo la luna llena, produce cierta desazón. Se entiende su grandeza: han sido construidas para que la habite la divinidad, algo inconcebible y grande, a lo que se refiere San Juan de la Cruz cuando escribe «mi amado las montañas». ¿Es el Amado las montañas o es tan grande como las montañas? No ahondemos en el misterio, aunque en la catedral de Lugo, pese a su entrada pedestre, el misterio no se oculta, ya que disfruta del privilegio de tener al Santísimo constantemente expuesto en el altar mayor.
La catedral es como un inmenso bazar arquitectónico. Se construye en el siglo XII, sobre los cimientos de dos basílicas anteriores. La nave central, parte de las naves laterales, los brazos del crucero y el triforio son románicos, pero a lo largo de los siglos se interfieren elementos góticos, barrocos y neoclásicos. La fachada principal es muy grande: si eso es mérito, es de mérito. La salvan un poco las dos torres a ambos lados, pero no resiste la comparación con el sobrio pórtico ojival de la fachada norte, rematado con la solemne talla del Salvador del Mundo. Dentro del templo, una Virgen de nombre poético, Nuestra Señora de los Ojos Grandes, reside en una capilla dieciochesca. Sus grandes ojos contemplan el mundo, pero no expresan ninguna opinión sobre él.
Desde la catedral, por la Rúa del Obispo Basulto, se entra en la zona de los vinos, de calles estrechas y muy animadas, sobre todo por una juventud que muestra al descubierto sus extremidades superiores e inferiores. Al fondo de una de estas calles han montado un escenario en el que una intérprete portuguesa canta fados. Detrás se encuentra el convento de los Padres Franciscanos, con su extraña y bella iglesia gótica rematada por una torre que se recorta sobre un cielo de nubes nocturnas. El convento comenzó a construirse en el siglo XIII; según una insistente leyenda, lo fundó San Francisco, el santo de Asís, durante su peregrinación a Santiago. La desventaja de los santos históricos, es decir, de aquellos cuya biografía puede precisarse documentalmente, frente a los de condición legendaria o mágica, es que muchos hechos que se les atribuyen no encuentran confirmación; es el caso de la peregrinación de San Francisco a Santiago, aunque me gustaría creer que el «poverello» recorrió estas tierras del Noroeste con sombrero, bordón y vieira, que se detuvo en Tineo y fundó conventos a su paso, como éste de Lugo.
La parte de atrás del convento da al extremo de una plaza moderna y comercial, cuyo centro está ocupado por una alta columna sobre la que despliega sus alas el águila de Roma y en la que se encuentra una buena librería y venta de cerámica de Sargadelos, en cuyos escaparates siempre tienen obras de Anxel Fole, escritor local y excelente narrador en el que confluyen el ruralismo y la fantasía, Valle-Inclán y Edgar Poe.
Cenamos en Verruga, el mejor restaurante de Lugo o, cuando menos, el más clásico, en una calle próxima a la catedral. La barra está muy animada; en cambio el comedor está casi vacío. Como no hay mucho agobio, el camarero intenta poner en hora el reloj de pared. Comemos un caldo gallego según la norma del «caldo blanco»: sólo patatas y grelos y el sabor del unto, de color pálido, gris verdoso, y sabor muy tonificante. Después, bonito en rollo, bien presentado, con una fina salsa y virutas de jamón espolvoreando las lonchas. No voy a incurrir en nacionalismo gastronómico, que sería absurdo. Hacían un bonito en rollo muy bueno en Casa Santiago, en Cudillero, y ahora lo hacen de categoría en Casa Consuelo, de Otur; Mariño, de la Concha de Artedo, y La Mar del Medio, de Oviedo. El de Verruga resulta un poco más compacto que los rollos mencionados, tal vez porque no lo suavizan con pan. Pero el sabor, que es lo que importa, es bueno aunque distinto.
Después volvemos a la plaza Mayor, a tomar café en el Café del Centro, de una estirpe de cafés que ya no quedan, y a la que pertenecen Novelty de Salamanca, A Brasileira de Lisboa, el Café Casino de Santiago o el Dindurra de Gijón. Los camareros son muy grandes; también algunos clientes. Junto al ventanal, dos figuras ocupan la mesa con tapa de mármol: el señor con chistera y leyendo el periódico, la señora con casquete y pieles, y un perrito muy cursi al brazo.
Los peregrinos continuaban ruta saliendo por la puerta Miña o por la del Castillo o de Santiago, donde el santo a caballo, con amplio sombrero de peregrino adornado con la vieira, tiene el moro a sus pies, como Dios manda. Aquí no hay alianza de las civilizaciones que valga. Al moro, como escribe Cunqueiro, gran lanzada, o fe católica, tocino y vino tinto. Santiago, añade Cunqueiro, «no carga contra los ingleses en Gibraltar ni contra los franceses en Bailén: carga, exclusivamente, contra el moro». Así era el mundo bien ordenado.