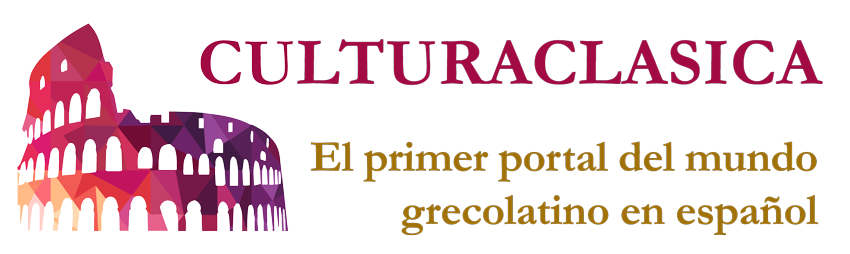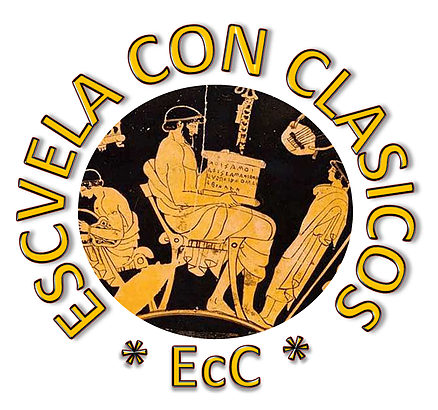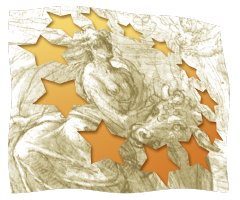Félix Palma García | Mérida www.hoy.es 12/03/2011
Arqueología y arquitectura han ido de la mano en las obras para reflejar su magnificencia.
Hace unos días visité en Burgos el Museo de la Evolución Humana que ha sido diseñado por el prestigioso arquitecto Navarro Baldeweg. En su interior había un panel explicativo redactado por esos «maestros del marketing» -una de sus muchas cualidades- que son el Equipo de Atapuerca. En éste se podía leer: «Durante cientos de años la ciencia ha estado recluida en los ‘templos del saber’ muy alejada de la realidad social. Pero todo ha cambiado en los últimos años. La ciencia está en la calle al alcance de todos, se explica en museos, centros de interpretación, revistas especializadas, diarios, libros, televisión, Internet.». Su lectura («templo», «alejada, «realidad social») me hizo volver la mirada al Templo de Diana y a la adecuación que se ha llevado a cabo en su entorno ya que la idea que movió a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura y al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida fue esa: acercar el templo a la sociedad.
Pero el camino, como en Atapuerca, no ha sido fácil. En la consecución de este objetivo final ha sido fundamental el papel, con mayúsculas, de la Arqueología. Por todo ello, la primera conclusión es evidente: la función social de la Arqueología (máxime en una ciudad Patrimonio de la Humanidad «.Casi en medio de la ciudad, en sitio alto y preeminente, adonde ahora están las casas de Alonso Mexía de Prado, caballero de la orden de Santiago y señor de la villa de Villamejía, fundaron los romanos un insigne templo a la diosa Diana.».
Estas orgullosas pero también erróneas palabras del historiador local Moreno de Vargas en 1633 reflejan el interés y curiosidad que siempre despertó este monumento entre estudiosos y eruditos. Estar «en medio de la ciudad, en sitio alto y preeminente» hizo que siempre fuera un espacio vivo, usado. Por ser reflejo de su tiempo fue reconvertido, durante la etapa moderna, en Palacio de los Corbos. La Casa de los Milagros, según la definía el pueblo, siempre sabio. Como «casa dentro de un templo romano» continuó causando asombro y admiración hasta 1972. La cita de Mariano José de Larra, dentro de su concepto romántico de «ruina», es bien elocuente: «El conjunto presenta la disforme idea de un vivo atado a un cadáver, aquella suma de dos épocas tan encontradas forma un verdadero matrimonio, en que los consortes parecen estar riñendo continuamente.
En 1972 el Templo de Diana es comprado por el Estado español. Con ello esta «casa dentro de un templo» pasa a convertirse en un «monumento» (oficialmente ya lo era desde el 13 de diciembre de 1912). Monumento visible desde la cercanía pero donde las únicas constantes vitales eran la de los arqueólogos y su equipo que (bajo la dirección, primero de José Álvarez Sáenz de Buruaga y luego de José María Álvarez), excavaron este espacio, tras la demolición de algunos inmuebles, hasta 1987. A ello hay que sumarle las dos discutidas restauraciones que dieron a la edificación la imagen que hoy todos conocemos. Estas sucesivas intervenciones arqueológicas provocaron que el templo y su entorno más inmediato fuera sobradamente conocido. Los excelentes trabajos de José María Álvarez y Trinidad Nogales (en 2003) sobre el edificio sacro o el de José Luís de la Barrera (en 2000) sobre su decoración arquitectónica lo atestiguan.
Pese a ello, no se conocía bien desde el punto de vista arquitectónico ni urbanístico el lugar donde se insería el templo: el Foro de la Colonia Augusta Emerita. Por ese motivo, desde el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y el Instituto de Arqueología se estimó prioritario potenciar un ambicioso programa de investigación que concluyó en 2009 con la monografía editada por los arqueólogos del Consorcio Rocío Ayerbe, Teresa Barrientos y Félix Palma, donde, por vez primera, se podía esbozar un paisaje global y diacrónico de los recintos forenses de la Mérida romana.
El Foro era el corazón de la ciudad romana, su centro religioso, político y administrativo. El punto neurálgico, el lugar de la Res Publica o como decía Vitruvio de la «maiestas imperi publicorum aedificorum». Arquitectónicamente respondía al esquema tripartito implantado por Augusto y definido por un área sacra, la plaza pública y, en el lado contrario, una basílica judiciaria, además de los diferentes y habituales edificios relacionados con la administración. En este ambiente sagrado es donde se sitúa el Templo de Diana (dedicado, quizás, a Roma y Augusto) que presidía el conjunto desde su temenos sobreelevado ejerciendo sus funciones como foco religioso y político. Por ese motivo se disponía en su fachada, hoy no conservada, una dominante tribuna para oradores. Ser el espacio sagrado, reverenciado, el lugar de culto hizo que se mantuviera vigente durante toda la etapa romana. La Arqueología ha podido documentar sus demarcaciones, los estanques rituales, una galería subterránea usada probablemente como horreum o almacén público (que ahora ha sido rescatada para fines culturales) o los edificios en forma de U invertida que la flanqueaban y que hacían fachada a las dos arterias principales de la Colonia.
Este sitio, a lo largo de los siglos IV y V d.C., perdió la función para el que fue concebido. Perderá, por tanto, su razón de ser dentro de la Mérida de ese momento. La Emerita de los siglos V y VI d.C., bien estudiada por Pedro Mateos e Isaac Sastre, se caracterizará, como la mayoría de las ciudades occidentales, por la introducción en su urbanismo de elementos arquitectónicos de carácter cristiano que, si bien no transformaron sustancialmente el tejido urbano, si perfilarán una nueva imagen. El foco que había supuesto el Foro romano se traslada ahora a la basílica de Santa Eulalia y, sobre todo, al conjunto episcopal que se situaría en el entorno de la actual Concatedral de Santa María. A pesar de ello, este lugar, dado su carácter preeminente siguió utilizándose construyéndose en él un edificio público de carácter sacro o civil que igualmente ha sido recuperado.
Ese carácter oficial lo mantiene cuando Emerita se convierte en la Marida andalusí. Como señala Miguel Alba, aquí se construye un conjunto palaciego islámico al que también perteneció el antiguo templo, que bien pudo ser la residencia del gobernador musulmán hasta la construcción de la Alcazaba en el año 835, cumpliendo, tal vez, funciones administrativas y de representación.
Uno de los rasgos substanciales del Templo de Diana y sus alrededores es, sin duda, su larga tradición religiosa y espiritual. Allí se ubicó, según relata una Visita Canónica de la Orden de Santiago realizada en 1498, una sinagoga judía que tras la Diáspora de 1492 fue reconvertida en iglesia cristiana, bajo la advocación de Santa Catalina. Esta, tras numerosas reformas, fue rehecha a partir del siglo XVIII manteniendo su actividad litúrgica hasta los años 70 del siglo pasado. Destruida en 1977 solo conservaba parte de su cierre meridional y el muro que albergaba el retablo de la iglesia que dada su importancia se ha integrado en la construcción actual.
A modo de conclusión diacrónica, en todos los estratos culturales que se han ido depositando en este área (romano, tardoantiguo, medieval, moderno o contemporáneo) siempre ha estado presente el templo. Majestuoso, dominándolo todo. Por todo ello la nueva edificación ideada por el arquitecto extremeño José María Sánchez, ahora inaugurada, se puede considerar como «una nueva capa de la historia acumulada en este lugar».
Lo que se ha hecho, siguiendo a Franco Minissi y su «musealización de la ciudad» es acondicionar una de las salas de ese Museo que es Mérida, quizás la más impactante junto con el teatro y anfiteatro romanos. Para lograrlo, como no puede ser de otra manera, Arqueología y Arquitectura han ido de la mano. La primera ha definido la secuencia histórica, los ambientes, su carácter sacro. La segunda, con su lenguaje actual acorde a una ciudad del siglo XXI, ha intentado, y creo que ha conseguido, reflejar esa magnificencia con la que fue construido, esa Memoria.
Con esta actuación arqueológica, arquitectónica pero sobre todo conceptual, este espacio «en medio de la ciudad, en sitio alto y preeminente» vuelve a recuperar lo que había perdido pero tuvo a lo largo de su historia: vida. ¿O no es realmente vida, ver correr y jugar allí a los niños, ver disfrutar del agradable sol invernal a los abuelos, observar como los turistas se maravillan con la majestuosidad del templo mientras atienden, o no, al guía sentados en ese novedoso graderío o por qué no, escuchar como algunas personas muestran su disconformidad con el nuevo edificio?
(* Félix Palma García es arqueólogo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida)