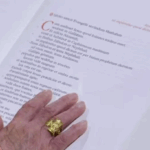Miquel Silvestre www.elpais.com 27/04/2011
Miquel Silvestre www.elpais.com 27/04/2011
‘Grand Tour’ Mediterráneo / 07. Montes bíblicos, barrios de adobe y el oasis donde el rey macedonio preguntó si sería el amo del mundo. Claroscuros en la séptima etapa del ‘Grand Tour ‘del Mediterráneo al cruzar Egipto.
El único modo de llegar a Egipto desde Jordania es en un barco que, partiendo de Aqaba, cruza el Mar Rojo hasta Nuweiba. Supone un monopolio abusivo, alimentado artificialmente. Los dos países tienen fronteras abiertas con Israel. Por carretera, la distancia resultaría ridícula. Sin embargo, este obligado tránsito marítimo se convierte en un incómodo y lento cuello de botella.
En el barco hay una pequeña multitud de árabes ancianos y mujeres embozadas como sombras. La partida se demora inexplicablemente. Esperamos, esperamos, esperamos. Incluso cuando el paquebote atraca hemos de esperar durante horas. Probablemente, de quien depende el desembarco está tomando té o fumando un cigarrillo o hablando con los amigos. La multitud se amontona en pasillos y bodega, pero nadie protesta. Están curtidos en una paciencia de siglos.
La aduana es poco más que un barracón. Para introducir la moto he de declarar su importación, asegurarla y matricularla con placas egipcias. Sé de viajeros que han esperado durante días en tan pobres instalaciones para cumplir con estos trámites. Sin embargo, tengo suerte. He sido adoptado por el club de propietarios de Harley Davidson de El Cairo, a quienes encontré en Aqaba. Ricos e influyentes, consiguen hacerme pasar en hora y media.
Sombras de biquini bajo vestidos playeros
Península del Sinaí. Enormes paredes de piedra roja se alzan a lo largo de las dos costas enfrentadas. Encuentro un verdísimo campo de golf injertado en el reseco desierto. Solícitos empleados sonríen desde dentro de impecables uniformes caquis. Matutinos golfistas circulan en carritos eléctricos. Sus mujeres exhiben la sombra del biquini bajo tenues vestidos playeros. Es un paraíso de felicidad y palmeras hasta que llego a la linde de la carretera. El coche de la policía armada y un astroso pick up cargado de tipos ceñudos y profusos de barbas me recuerdan que estoy en Oriente Medio.
Abundan los controles policiales. Nacionalidad, procedencia, destino. En el interior de la bíblica península se halla el Monasterio de Santa Catarina, construido en el siglo VI por orden del Emperador Justiniano a los pies del Monte Sinaí para albergar y proteger la zarza que ardiera sin quemarse. La tradición cuenta que Mahoma obtuvo refugio entre sus muros cuando era perseguido por sus enemigos, eso salvó el monasterio durante la posterior invasión árabe.
El horizonte se encrespa. Con el sol de frente, las crestas afiladas que veo a lo lejos aparecen envueltas entre una bruma opalina. El camino se convierte en un laberinto entre peñascos. Las lomas están surcadas por estratos casi verticales. Las tensiones tectónicas que sufrieron fueron brutales. Su brusca elevación es fruto de algún tipo de ira sísmica que no he visto en ningún otro lugar.
Túnicas, ‘kefiyas’ y piedras al motorista
Camiones desvencijados, cabras famélicas, palmerales, gentes míseras vestidas con túnica y kefiya. Los niños tiran piedras al motorista. Nadie los reprende. Aparece la otra costa al atardecer. Barcos de carga flotando en un mar calmo. Aquí no hay resorts. Solo fábricas y refinerías que escupen humo al sol moribundo que se refugia tras el Golfo de Suez.
En 1869 se inauguró el Canal, la obra de ingeniería más formidable desde las pirámides. Lo que empezó como una empresa lunática del ingeniero Lesseps, terminaría alterando para siempre las rutas comerciales entre el éste y el oeste. Un túnel permite el paso de vehículos rodados. Al salir al exterior, estoy de nuevo en África.
El Cairo. Enorme, congestionada, envuelta en una neblina toxica que arrasa la garganta. Sucia, atiborrada de gente, basura y coches. La construcción de la urbe fue racional, bien acabada, con calles largas, avenidas, aceras… pero luego se ha abandonado a su suerte. Las tiendas de lujo se yerguen inmaculadas sobre la inmundicia. Al amanecer, menesterosos limpian coches deportivos. Aparcados de cualquier modo, los más pobres lavan los millones de los ricos. La densa espuma que queda en el asfalto es el residuo que deja la cotidiana ceremonia.
El oasis del oráculo
Sahara Oriental. Desierto absoluto. Desierto blanco, casi glauco. Hay que conseguir un permiso policial para adentrarse en él. Cargo con gasolina suplementaria y me sumerjo en el mar de dunas. Muchas horas después llego a Siwa. El oasis del oráculo a muy pocos kilómetros de la frontera con Libia. Hasta aquí llegó Alejandro Magno a preguntar si sería amo del mundo. Más allá, solo hay minas antipersona. Siwa es otro agujero negro. Fácil quedarse aquí para siempre. Su vértice es el restaurante Abduz. Desde su terraza se ve el mundo pasar.
Recorro el barrio de adobe, desecho casi por completo. La ciudadela parece un recortable encomendado a un epiléptico en pleno ataque. Situada en un montículo deleznable, los muros construidos de arena apelmazada se han abierto, derrumbado, inclinado, rajado y resquebrajado hasta lo inverosímil. Contra el azul empastado de este cielo protector, ofrece la silueta de una corona de rey loco. Su enemigo fue la lluvia. La inusual lluvia que cayó durante tres días seguidos y anegó un castillo de arena sin playa ni mar.
Hay algo oscuro en tanta tranquilidad. Las mujeres de Siwa viven bajo un buzo. Intuyen el mundo detrás de una tela negra. Esto no es Afganistán, esto es el moderno Egipto, un país que se supone prooccidental. Siwa también es abundoso en occidentales. No son como los turistas de tour operador que van en manada a Giza, Luxor o Aswan, estos son los viajeros (y viajeras) guays, los que gustan de vivir lo autentico y sentirse inmersos en el universo local que visitan, como si no les zahiera la conciencia perezosear en una comunidad donde los derechos humanos son sistemáticamente violados en cada gesto cotidiano.
Viéndoles tan felices y relajados en el café Abduz, encaramados en las ruinas del templo del Oráculo o languideciendo entre las espigadas palmeras del oasis, parece como si esas airadas protestas contra la desigualdad fueran solo para cuando están en Europa y hay que defenderlas vía e-mail.
Miquel Silvestre (Denia, 1968) es autor del libro ‘Un millón de piedras’ (Barataria).